

RESOLUCIÓN 002526 DE 2012
(agosto 13)
por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 000140 del 30 de enero de 2012.
La Superintendente Nacional de Salud (e), en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el parágrafo 2º del artículo 230 de la Ley 100 de 1993, igualmente, el parágrafo 2º del artículo 233 de la Ley 100 de 1993, el Capítulo XX del numeral 1 del artículo 113 "Institutos de Salvamento y Protección de la Confianza Pública" "Medidas Preventivas de la Toma de Posesión - Vigilancia Especial –, del Decreto-ley 663 de 1993, el artículo 19 de la Ley 510 de 1999, el numeral 5 del artículo 42, el inciso 1° del artículo 68 de la Ley 715 de 2001, los literales a), b) y c) del artículo 35, el artículo 36, los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 37, los literales a), b), c), d), e), f), g) y h) del artículo 39, y los literales a), c), d), f) y j) del artículo 40 de la Ley 1122 de 2007, el numeral 1 del artículo 121 de la Ley 1438 de 2011, los artículos 1°, 2°, 3° y 4° del Decreto número 882 de 1998, los artículos 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 11, 12, 13, 14 y 15 del Decreto número 1804 de 1999, el Decreto número 515 de 2004, los Decretos números 506, 3010, 3880 de 2005, el inciso 1° del artículo 1°, el inciso 6° del artículo 2°, los artículos 3° y 4°, el numeral 2 del artículo 5°, los artículos 6°, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 38 del Decreto número 1011 de 2006, el artículo 1°, los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo 3°, los numerales 1, 5, 6, 8 y el parágrafo del artículo 4°, los numerales 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 36, 38, 39, 40 y 45 del artículo 6°, y los numerales 7, 8, 11, 15, 22, 23, 24, 25 y 42 del artículo 8° del Decreto número 1018 de 2007, el Decreto número 3556 de 2008, y Decreto número 1560 de 19 de julio de 2012, las Resoluciones números 581, 1189 de 2004 del Ministerio de la Protección Social, hoy de Salud y Protección Social, el numeral 1.3, del Capítulo I del Título II y el numeral 3, Capítulo II, Título XI de la Circular Externa número 047 de 2007 de la Superintendencia Nacional de Salud y los artículos 50, 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo, y
CONSIDERANDO:
1.
Antecedentes1.1 Mediante la Resolución número 000140 del 30 de enero de 2012, la Superintendencia Nacional de Salud adoptó medida cautelar de vigilancia especial a la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud Entidad Promotora de Salud Indígena (EPSI)- EPS-S, consistente en la remoción del Revisor Fiscal de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud Entidad Promotora de Salud Indígena (EPSI) - EPS-S, en la designación de Contralor de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud Entidad Promotora de Salud Indígena (EPSI) - EPS-S, y en la presentación y cumplimiento de un Plan de Acción por parte de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud Entidad Promotora de Salud Indígena (EPSI) - EPS-S (Folios 14 al 94).
1.2 La Resolución número 000140 del 30 de enero de 2012, se notificó personalmente al doctor José René Ducuara Ducuara, en calidad de Gerente y/o representante legal de Pijaosalud Entidad Promotora de Salud Indígena (EPSI) - EPS, el día 2 de febrero de 2012. (Folios 7 al 9).
1.3 El doctor Nelson Uriel Romero Sosa Bossa, en calidad de Apoderado Judicial de Pijaosalud Entidad Promotora de Salud Indígena (EPSI) - EPS con escrito presentado personalmente ante esta Superintendencia el día 9 de febrero de 2012 y radicado con el NURC 1-2012-010537, interpuso recurso de reposición contra la Resolución número 000140 del 30 de enero de 2012. (Folios 97 al 119).
1.4 Con memorando radicado con el NURC 3-2012-002217 del día 15 de febrero de 2012 el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia solicitó a la Superintendente Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud rendir un concepto técnico financiero respecto a los puntos abordados por el impugnante (Folio 122).
1.5 La Superintendente Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud con memorando radicado con el NURC 3-2012-005271 del día 17 de abril de 2012, dio respuesta al requerimiento efectuado por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. (Folio 123).
2.
Recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 000140 del 30 de enero de 2012El doctor Nelson Uriel Romero Bossa, en calidad de Apoderado Judicial de Pijaosalud Entidad Promotora de Salud Indígena (EPSI) - EPS , interpuso recurso de reposición contra la Resolución número 000140 del 30 de enero de 2012, por medio de la cual se adoptó una Medida Cautelar de Vigilancia Especial a la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, Pijaosalud (EPSI), consistente en la remoción del Revisor Fiscal de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud (EPSI), en la designación de Contralor de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud (EPSI), y en la presentación y cumplimiento de un Plan de Acción por parte de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud (EPSI).
Los argumentos expuestos en el recurso, son los siguientes:
"(…) por medio del presente escrito interpongo recurso de reposición contra la resolución de la referencia, el cual sustento con los siguientes hechos:
1. Principio de solidaridad (…) El principio de solidaridad el cual exige la ayuda mutua entre las personas afiliadas, vinculadas y beneficiarias con independencia del sector económico al que pertenezcan y sin importar el estricto orden generacional en que se encuentren, lo que se manifiesta en el deber de los sectores con mayores recursos económicos de contribuir al financiamiento de la seguridad social de las personas de escasos recursos y la obligación de la sociedad entera o parte de ella de colaborar en la protección de las personas que por distintas circunstancias estén imposibilitadas para procurarse su propio sustento y el de su familia.
2. Diversidad étnica y cultural (…) Que nuestro país ha sido un referente en cuanto al reconocimiento jurídico de derechos para los pueblos indígenas. Y comienzan a darse los primeros en salud. No obstante, la mayoría de las comunidades siguen en condiciones de vida inferiores a los promedios nacionales, agravadas por fenómenos como conflicto armado y los cultivos ilícitos. En su inmensa mayoría, mantienen drásticas y penosas limitaciones en materia de alimentación, de salud, vivienda, educación y otros requerimientos básicos.
En los últimos diez años se ha ampliado la brecha entre los derechos y la realidad social, debido al conflicto armado que tan severamente ha golpeado a los pueblos indígenas en sus territorios. Para los actores armados el control de los alimentos y medicinas les resulta estratégico. Ello ha forzado a las comunidades a procurar la autosuficiencia alimentaria y de Salud. Basándose en sus recursos tradicionales, como requisitos para fortalecer su resistencia ante los actores de la guerra.
No podemos olvidar tampoco que existe un mandato constitucional, legal nacional e internacionalmente establecido y ratificado por el Gobierno colombiano:
El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ratificado por el Estado colombiano por medio de la Ley 21 de 1991.
3. Mandato financiero (…) El anterior mandato legal en lo que se refiere a la prestación de los servicios de salud ha venido siendo cumplida hasta ahora a través de la IPS indígenas, las cuales en su calidad de entidades públicas especiales, conformadas por autoridades indígenas públicas del Estado, según lo dispone la Ley 89 de 1890, el Decreto número 1088 de 1993 y la Ley 691 de 2001, han venido garantizando gradualmente el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano con la ratificación del Convenio 169 de la OIT.
4. Consulta previa (…) Como se observa, expedir esta resolución no se consultó, a las comunidades indígenas, y además no se respetó la normatividad especial vigente, para las (EPSI).
5. Situación financiera de Pijao Salud (…) Son más los costos, que los ingresos que se reciben para cada persona debido y el Estado en su conjunto, no ha dado la UPC diferencial para los pueblos Pijaos y Emberas de Tolima y Risaralda, dejando por fuera no solo la dispersión geográfica, sino que se olvidó también de:
1. La desnutrición que viven los pueblos, lo que los hace vulnerables a las enfermedades.
2. El perfil epidemiológico.
3. Las zonas de violencia por guerrilla y paramilitarismo, donde viven los indígenas.
4. La falta de comunidad producto de los controles del Ejército Nacional, la guerrilla y los paramilitares.
5. Las necesidades básicas insatisfechas, son elevadas, teniendo un grave problema de agua potable, y saneamiento básico, que afecta grave y directamente la salud de estas comunidades.
Por otro lado debemos sumar a esto:
a) Incremento de los Costos Médicos, que han crecido por el aumento de las obligaciones del POSS, sin los recursos necesarios para su financiación;
b) El incremento de gastos médicos por las tutelas que han ampliado el POSS, sin que efectivamente se hagan los reembolsos;
c) El no pago de Recobros por parte del Fosyga, las Gobernaciones, y de los municipios, la Superintendencia de Salud, debió haber tomado medidas administrativas hace mucho tiempo para subsanar estas situaciones, y ahora pretende apretar por el lado más débil, en la actualidad el departamento del Tolima, debe más de mil millones de pesos a Pijao- Salud, en recobros, e inclusive, nuestra entidad tiene embargos contra el departamento, sin que en la actualidad los pagos se hagan;
d) El no pago de los recursos de salud, por parte de los municipios como actualmente sucede con el municipio de Coyaima, por más de dos mil millones de pesos, sin que en la actualidad la Superintendencia haya hecho algo para que el municipio cumpla con esta obligación;
e) Las Casas de Pasos, que se presta el servicio, pero no tiene financiación con el POSS.
En consecuencia de lo anterior, le solicito lo siguiente:
Petición
Se revoque la Resolución número 000140 de 2012, y en su lugar se haga un plan de salvamento de las empresas promotoras de salud indígenas, el cual ya establecido en el Plan de Desarrollo 2010-2014, Ley 1450 de 2011, tal y como lo manifestó el Ministerio de Salud, en las mesas de trabajo con los pueblos indígenas".
3.
Consideraciones de la Superintendencia Nacional de SaludLa Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la Carta Política de 1991, consciente de las injusticias históricas sufridas por algunos grupos sociales tradicionalmente discriminados por razones étnicas, raciales, o culturales (entre otras), decidió adoptar la forma política del Estado Social de Derecho, en el que la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación por motivos de raza, sexo, ideología y cultura, va acompañada de la obligación de adoptar medidas de carácter positivo para superar los patrones tradicionales de exclusión, derrotar injusticias históricas y proteger a quienes se encuentran en situación vulnerable o condición de debilidad manifiesta.
La Constitución de 1991, en consecuencia, como reconocimiento de esa realidad social, elevó al rango de principios fundantes del Estado la
pluralidad y la participación; estableció en su artículo 7º la obligación de reconocer y proteger la identidad cultural; y consideró que todas las culturas merecen igual respeto por su dignidad (artículo 70 C.P.). De esa forma, el Estado se descubre como un conjunto de grupos sociales culturalmente diferentes, que valora positivamente esa diferencia y la considera un bien susceptible de protección constitucional.Ese marco general de principios constitucionales que informan las relaciones entre las diferentes culturas que residen en el país se complementa y refuerza por el Convenio 169 de la OIT, "
Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes", cuyas disposiciones sobre derechos de los pueblos y las personas indígenas hacen parte del bloque de constitucionalidad.El citado convenio se caracteriza por un enfoque de
respeto por la diferencia y promoción de la autonomía de los pueblos aborígenes, y por el reconocimiento de algunos derechos como la consulta previa y el territorio colectivo, entre otros. Para la solución del problema jurídico planteado resultan de especial interés las disposiciones relativas a los derechos de autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas, y aquellas referentes al derecho a recibir recursos para lograr la efectividad de sus derechos fundamentales, y el acceso a los servicios de seguridad social a cargo del Estado.Recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con el fin de reforzar los derechos de autonomía de las comunidades indígenas. De acuerdo con Jurisprudencia Constitucional (Sentencia T-704 de 2006), la Declaración refleja la posición actual de la comunidad internacional sobre la materia.
Ahora bien, es un hecho conocido que los principios mencionados pueden entrar en conflicto con otros principios de la sociedad mayoritaria, algunos de los cuales ostentan el rango de normas constitucionales.
Los principios-derechos de
diversidad cultural e integridad étnica, cuyas principales manifestaciones constitucionales se encuentran en la obligación de proteger la riquezacultural de la Nación (
artículo 8º, C.P.); el reconocimiento del carácter de lengua oficial a los dialectos indígenas al interior de los territorios de las comunidades indígenas (artículo 10, C.P.); el derecho a recibir una formación que respete la integridad e identidad cultural (artículo 68, C. P.); y la obligación de proteger el patrimonio cultural y arqueológico de la Nación (artículo 72 C.P.), pueden entrar en conflicto con algunas de las llamadas libertades clásicas (libertad de cultos, conciencia, expresión). El reto para el intérprete y para el juez constitucional en estos casos consiste en proteger los derechos individuales garantizando la supervivencia cultural del grupo.El principio-derecho de
participación de las comunidades indígenas, cuyas facetas más destacadas son el derecho fundamental de las comunidades a la consulta previa y la circunscripción especial indígena para garantizar el acceso a las personas indígenas a los centros de decisión del orden nacional, puede suscitar recelo debido a la intervención en los órganos políticos del orden nacional dada de los pueblos indígenas, a pesar de su baja representatividad en términos demográficos, y en consideración a las limitaciones que la consulta impone a las decisiones de la mayoría.La solución de estos conflictos pasa por la comprensión del Estado democrático y constitucional de derecho como una organización política en la que la legitimidad democrática no reside exclusivamente en la orientación coyuntural de la opinión mayoritaria, sino que exige la garantía de las condiciones para la participación de las minorías, el respeto por los derechos fundamentales y la adopción de medidas por parte del Estado para lograr al máximo su efectividad.
El principio y derecho a la autonomía, entendida como el derecho de las comunidades a determinar sus propias instituciones y autoridades de gobierno; a darse o conservar sus normas, costumbres, visión del mundo y opción de desarrollo o proyecto de vida; y de adoptar las decisiones internas o locales que estime más adecuadas para la conservación o protección de esos fines.
Los derechos de autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas deben armonizarse con el principio de
unidad nacional, ya que los pueblos indígenas no son –y no se consideran– naciones independientes. Sus miembros ostentan la nacionalidad colombiana, pero como comunidad dotada de una singularidad cultural reclaman amplios espacios para la determinación de sus prioridades y el desarrollo de su proyecto de vida. La solución de estos conflictos requiere, entonces, una adecuada delimitación entre los espacios de decisión del nivel nacional y los propios de los pueblos originarios, así como el establecimiento de mecanismos de coordinación y concurrencia entre ellos.Además, en el espacio de la creación y aplicación del derecho, la autonomía comporta una limitación al monopolio de creación del derecho del Congreso (y, excepcionalmente del Ejecutivo); las tradiciones pueden resultar en ocasiones incompatibles con el respeto por los derechos humanos y fundamentales de sus miembros; y el ejercicio del derecho propio, en fin, puede suscitar conflictos de competencia o coordinación entre las autoridades tradicionales y las del Sistema Jurídico Nacional.
Una noción característica de los derechos humanos es la universalidad de los mismos, es decir, la posibilidad de aplicarlos a todos los hombres y mujeres más allá de criterios temporales y espaciales. Esto en razón a que los derechos humanos son manifestación directa de la dignidad que está íntimamente relacionada con el concepto de ser humano.
Los derechos de los grupos indígenas son uno de aquellos casos en donde el concepto de universalidad se denota como insuficiente para dar solución a las necesidades de protección existentes. No se trata ahora de un evento de opo sición radical a las ideas de dignidad que propugnan los Derechos Humanos; tampoco de un particularismo tan especial que obligue a replantear el principio nuclear de estos derechos. Simplemente, los sistemas pluriculturales han puesto de presente que la protección que es inherente a los derechos humanos exige el reconocimiento de un contenido especial, que sea acorde con una forma de vida que tiene su propio concepto acerca de ideales como la dignidad y la solidaridad.
Son los mismos ideales, con un contenido no muy distante y una especial aplicación, los que resultan un reto ineludible para el principio de universalidad como elemento central del Estado social. En este tipo de Estado la idea de universalidad no debe implicar homogeneidad, entendiendo por esta una aplicación de derechos humanos fundados en principios y contenidos idénticos para grupos poblacionales diversos. Por el contrario, la universalidad debe concretar el principio de dignidad humana, reconociendo la posibilidad de aplicaciones diversas fundamentadas en, como en el caso de los indígenas, una especial cosmovisión que implica expresiones culturales, religiosas, políticas, organizativas diferentes a las de la cultura mayoritaria.
En este marco conceptual y jurídico es donde se encuentra el principio de diversidad étnica y cultural. Como se indicó anteriormente, este principio –consagrado en el artículo 7º–, es fruto de una visión propia de un Estado que a partir de una base de organización y funcionamiento democrático tiene como elemento definitorio el carácter social que debe guiar la definición de sus actuaciones, especialmente a través de la determinación de su política pública. Este principio se encuentra en consonancia con otras disposiciones constitucionales, como son el artículo 8º que impone la obligación de proteger la riqueza cultural de la Nación; el artículo 9º que garantiza el respeto a la autodeterminación de los pueblos; el artículo 10 que reconoce el carácter de lenguas oficiales dentro del territorio colombiano a las habladas por los distintos grupos étnicos; el artículo 68 que reconoce el derecho a la etnoeducación o educación que respete y desarrolle la identidad cultural de los grupos étnicos; el artículo 70 que establece que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la identidad nacional; y el artículo 72 que impone el deber de protección sobre el patrimonio cultural de la Nación y la regulación de los derechos especiales que puedan tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.
Consideraciones respecto de la concreción de este principio podemos encontrar en la Sentencia SU-510 de 1998, en donde la Corte determinó.
"44. El anotado principio otorga a las comunidades indígenas, entendidas estas como
los conjuntos de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen y mantienen rasgos y valores propios de su cultura tradicional, formas de gobierno y control social que las diferencian de otras comunidades rurales (Decreto número 2001 de 1988, artículo 2°), un status especial que se manifiesta en el ejercicio de facultades normativas y jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de acuerdo con sus valores culturales propios (C. P., artículo 246). Igualmente, la Carta les confiere el derecho de gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres (C. P., artículo 330); consagra una circunscripción electoral especial para la elección de Senadores y Representantes (C.P., artículos 171 y 176); y les garantiza el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus resguardos y territorios (C.P., artículos 63 y 329)."45. Adicionalmente, la Corte ha considerado que las comunidades indígenas, como tales, son sujetos de derechos fundamentales. En este sentido, la Corporación ha manifestado que "[e]l reconocimiento exclusivo de derechos fundamentales al individuo, con prescindencia de concepciones diferentes como aquellas que no admiten una perspectiva individualista de la persona humana, es contrario a los principios constitucionales de democracia, pluralismo, respeto a la diversidad étnica y cultural y protección de la riqueza cultural".
"A este respecto, la jurisprudencia ha precisado que los derechos de las comunidades indígenas no deben ser confundidos con los derechos colectivos de otros grupos humanos. Ciertamente, cada comunidad indígena es un verdadero
sujeto colectivo y no una sumatoria de individuos particulares que comparten una serie de derechos o intereses difusos (C.P., artículo 88)."46. Con base en la anterior doctrina, la Corte ha señalado que los derechos fundamentales de los cuales son titulares las comunidades indígenas son, básicamente, el derecho a la subsistencia, derivado de la protección constitucional a la vida (C.P., artículo 11); el derecho a la integridad étnica, cultural y social, el cual se desprende no sólo de la protección a la diversidad y del carácter pluralista de la Nación (C. P., artículos 1° y 7°) sino también, de la prohibición de toda forma de desaparición forzada (C.P., artículo 12); el derecho a la propiedad colectiva (C. P., artículos 58, 63 y 329); y el derecho a participar en las decisiones relativas a la explotación de recursos naturales en sus territorios".
En este sentido la diversidad étnica y cultural se manifiesta en posibilidades de expresión, mantenimiento e, incluso, profundización de las manifestaciones culturales que contribuyen a la definición de las etnias presentes en el territorio de nuestro Estado. Por eso resultan de vital importancia para su concreción elementos como la educación, las garantías para el uso de su lengua, sus manifestaciones religiosas y, en general, todas aquellas tradiciones que los identifican de la sociedad mayoritaria. En esa medida son estos elementos los que deben protegerse en cuanto actuación de un principio fundamental del Estado que aspira construirse a partir de los parámetros trazados por la Constitución.
La autonomía garantizada por el principio de identidad étnica y cultual eventualmente puede contraponerse a elementos del sistema jurídico establecidos para regular las relaciones de la sociedad mayoritaria, que tengan un carácter igualmente fundamental desde el punto de vista constitucional. Por esta razón las manifestaciones de la diversidad étnica y cultural deben tener un espacio garantizado que resulte armónico con los demás elementos integrantes del sistema constitucional que, como se anotó, son igualmente fundamentales dentro de dicho Estado. Por esta razón, aunque la diversidad étnica y cultural implique apertura y pluralidad, no debe entenderse como la base legitimadora de un relativismo jurídico, que niegue sentido a los principios y derechos fundamentales previstos en la Carta. La diversidad protegida por la Constitución es aquella incapaz de anular los elementos básicos sobre los cuales está construido el Estado colombiano. La Sentencia T-349 de 2008, citando la Decisión SU-510 de 1998, analiza el mecanismo que, acorde con nuestro ordenamiento constitucional, se erige como adecuado para solucionar los casos en que se presenten antinomias entre principios o entre principios y derechos fundamentales. En este sentido estableció la Corte Constitucional:
"Ahora bien, en cuanto a la forma de resolver la tensión que puede presentarse entre los derechos de las comunidades indígenas y el sistema general de derechos fundamentales consagrado en la Constitución, el fallo en cita explicó lo siguiente:
‘48. La Corte ha entendido que la consagración del principio de diversidad étnica y cultural, del cual se derivan los derechos fundamentales antes mencionados, se encuentra en una relación de tensión con el sistema de derechos fundamentales consagrado en la Constitución, toda vez que, mientras el primero persigue la protección y aceptación de cosmovisiones y parámetros valorativos diversos e, incluso, contrarios a los postulados de una ética universal de mínimos, el segundo se funda en normas transculturales y universales que permitirían la convivencia pacífica entre las naciones. Sin embargo, esta tensión valorativa no exime al Estado de su deber de preservar la convivencia pacífica (C. P., artículo 2°), motivo por el cual está obligado, a un mismo tiempo, a garantizar los derechos de todos las personas en su calidad de ciudadanas y a reconocer las diferencias y necesidades particulares que surgen de la pertenencia de esas personas a grupos culturales específicos. En esta labor de equilibrio, el Estado debe cuidarse de imponer alguna particular concepción del mundo pues, de lo contrario, atentaría contra el principio pluralista (C. P., artículos 1° y 2°), y contra la igualdad que debe existir entre todas las culturas (C. P., artículos 13 y 70).
‘En consecuencia, la Corporación ha considerado que, frente a la disyuntiva antes anotada, la Carta Política colombiana ha preferido una posición intermedia, toda vez que no opta por un universalismo extremo, pero tampoco se inclina por un relativismo cultural incondicional. Según la Corte, "sólo con un alto grado de autonomía es posible la supervivencia cultural", afirmación que traduce el hecho de que la diversidad étnica y cultural (C. P., artículo 7°), como principio general, sólo podrá ser limitada cuando su ejercicio desconozca normas constitucionales o legales de mayor entidad que el principio que se pretende restringir (C. P., artículos 246 y 330).
‘En efecto, el respeto por el carácter normativo de la Constitución (C. P., artículo 4°) y la naturaleza principal de la diversidad étnica y cultural, implican que no cualquier norma constitucional o legal puede prevalecer sobre esta última, como quiera que sólo aquellas disposiciones que se funden en un principio de valor superior al de la diversidad étnica y cultural pueden imponerse a este. En este sentido, la jurisprudencia ha precisado que, aunque el texto superior se refiere en términos genéricos a la Constitución y a la ley como límites a la jurisdicción indígena, "resulta claro que no puede tratarse de todas las normas constitucionales y legales; de lo contrario, el reconocimiento a la diversidad cultural no tendría más que un significado retórico. La determinación del texto constitucional tendrá que consultar entonces el principio de maximización de la autonomía.
‘49. Según la jurisprudencia de la Corte, en principio, la efectividad de los derechos de los pueblos indígenas, determina que los límites susceptibles de ser impuestos a la autonomía normativa y jurisdiccional de tales comunidades, sólo sean aquellos que se encuentren referidos "a lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los bienes más preciados del hombre’".
Este es el marco en el que debe entenderse la realización del principio de diversidad étnica y cultural y que debe servir como parámetro para determinar eventuales desconocimientos o vulneraciones al mismo por parte de los operadores jurídicos, especialmente cuando del diseño de políticas públicas se trata.
El procedimiento de consulta previa
El carácter sustancial de la Consulta previa
El Estado Social previsto en la Constitución de 1991 involucra distintos elementos de naturaleza principal que, a la vez que sirven como trazas fundamentales en el desarrollo del modelo estatal, deben guiar en entendimiento y, por consiguiente, la aplicación práctica de las disposiciones constitucionales e
infra constitucionales. Dentro de los principios incluidos en la Constitución se encuentra el principio democrático, que es mencionado en el artículo 1° como una de las características de identidad del Estado colombiano.Al decir que nuestro Estado es democrático se está haciendo un planteamiento determinante dentro del proceso de toma de decisiones políticas, pues garantiza que los mismos respondan a parámetros de inclusión y posibilidad de manifestación de opiniones por parte de las distintas comunidades o grupos que integran la sociedad colombiana. Esta idea se refuerza cuando el artículo 3° de la Constitución establece que los ciudadanos ejercerán la soberanía por medio de sus representantes, pero también, de forma directa a través de los mecanismos previstos en la propia Constitución. Por esta razón el principio democrático debe entenderse complementado por el pluralismo político, que implica la previsión de mecanismos que conduzcan a la inclusión
real de todos los miembros que integran la sociedad colombiana; lógicamente el nivel de democraticidad de un determinado mecanismo de decisión no estará determinado por el nivel de participación alcanzado, sino por las posibilidades de la misma que el sistema de decisión política garantiza a los diferentes integrantes de la sociedad. En este sentido para que una decisión actúe y respete el principio democrático deberá garantizarse la posibilidad de expresión y participación en su determinación a los miembros de la sociedad.No obstante, la amplia y profunda significación que tiene el principio democrático dentro de las decisiones tomadas en el Estado Social, este no puede interpretarse o aplicarse de forma aislada. Al contrario, su riqueza y carácter esencial se aumentan y profundizan en los casos concretos al interpretarlo en conjunto con otros principios del entramado constitucional con los cuales se encuentra esencialmente conectado, siendo la aplicación específica de esta red de principios constitucionales la que construye caso a caso el Estado Social previsto por la Constitución de 1991.
Para el tema que ahora ocupa a la Corte resulta imperativo entender la aplicación del principio de participación democrática en armonía con el de diversidad étnica y cultural; sólo de esta forma podrá comprenderse el sustento constitucional de procedimientos como la consulta previa a comunidades indígenas en aquellos temas que los afecten directamente. En efecto, garantizar el respeto y promoción de la diversidad étnica y cultural implica la creación de mecanismos que permitan la manifestación de los pareceres, intereses, prioridades, alternativas, etc., de las comunidades culturales que integran la sociedad colombiana y, así mismo, tener en cuenta de forma efectiva estos pareceres al momento del diseño de políticas públicas que afecten a las distintas comunidades culturales que integran la sociedad colombiana.
De esta forma la consulta previa resulta la afortunada concreción de dos principios axiales al Estado Social cuya construcción previó la Constitución de 1991 y que en este preciso tema deben entenderse con un criterio de complementariedad obligatoria para una real efectividad del contenido constitucional que los mismos involucran.
En este sentido manifestó la Corte en Sentencia C-063 de 2010:
"El carácter participativo del modelo democrático de ejercicio del poder político, encuentra un ámbito de protección reforzada para el caso particular de las decisiones estatales que inciden en los intereses de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Como se anotó, el Estado constitucional tiene entre sus propósitos la preservación de su carácter multiétnico y pluricultural. En ese sentido, la Carta Política reconoce que la Nación colombiana es una entidad compleja, conformada por comunidades diferenciadas, con concepciones disímiles de la vida social y política. A su vez, acepta que cada una de esas comprensiones es intrínsecamente valiosa, pues concurre activamente en la construcción de dicha nacionalidad; por lo tanto, deben ser protegidas.
"Para el caso particular de las comunidades indígenas y afrodescendientes, existen previsiones constitucionales expresas, que imponen deberes particulares a cargo del Estado, dirigidos a la preservación de las mismas y la garantía de espacios suficientes y adecuados de participación en las decisiones que las afectan. Así, el artículo 7º C. P. incorpora dentro de los principios fundamentales de la Constitución, el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. De igual modo, el artículo 330 C. P. dispone que de conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por sus autoridades tradicionales, conformadas y reglamentadas según sus usos y costumbres. En suma, la Carta Política propugna por un modelo de Estado que se reconoce como culturalmente heterogéneo y que, por ende, está interesado en la preservación de esas comunidades diferenciadas, a través de la implementación de herramientas jurídicas que garanticen su identidad como minoría étnica y cultural, organizadas y reguladas mediante sus prácticas tradicionales".
La consulta previa es uno de los frutos del replanteamiento en la relación de las culturas mayoritarias con los grupos indígenas y tribales, que dejó de basarse en un criterio asimilacionista, para adoptar el reconocimiento, la promoción y la garantía de la identidad cultural como eje central de un Estado social y democrático, lo que se manifestó no sólo en instrumentos normativos nacionales, sino también internacionales de esencia pluralista e inclusiva.
Dentro de este contexto de reconocimiento y garantismo se enmarca el Convenio 169 de 1989 de la OIT, que en sus considerandos es claro en reconocer como sus objetivos centrales la reafirmación de la identidad de comunidades indígenas y tribales y el derecho que, como pueblo, les asiste de ser partícipes en la determinación de su desarrollo económico, social, cultural y político, el cual está indefectiblemente ligado al de la población de los Estados en que habitan.
La consulta previa prevista en el artículo 6º del Convenio es fruto directo de este espíritu y elemento de concreción de los principios que inspiraron la creación del Convenio, pues esta se constituye en un instrumento determinante para que los grupos indígenas y tribales participen en las decisiones que los afecten directamente y, en esa medida, sean actores principales en el permanente proceso de conformación y reafirmación de su identidad, garantía que se encuentra inescindiblemente ligada a su subsistencia como pueblo diferenciado. En este sentido ha manifestado la Corte Constitucional en Sentencia C-030 de 2008 que
"el Convenio 169 de la OIT fue adoptado con base en una nueva aproximación a la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo, conforme a la cual era preciso eliminar la orientación hacia la asimilación que se había venido manejando, para, en su lugar, asentar el principio conforme al cual las estructuras y formas de vida de los pueblos indígenas y tribales son permanentes y perdurables, y la comunidad internacional tiene interés en que el valor intrínseco de sus culturas sea salvaguardado".La consulta resulta una actuación de especial relevancia dentro de los procesos decisorios del Estado, en cuanto se constituye como instrumento idóneo para proteger o garantizar el adecuado reconocimiento de derechos, verbigracia, el de propiedad, que se relaciona con un elemento esencial de su cultura como es el territorio, que por su especial significación se relaciona de manera esencial con otros derechos, como puede ser el de subsistencia de la propia comunidad. Por esta razón los temas sobre los que se realice la Consulta previa, el procedimiento por el que debe llevarse a cabo, la información que se transmita en desarrollo del proceso, los objetivos trazados con la misma, la forma de concreción del principio de buena fe, entre otros elementos, deben establecerse a partir de una interpretación que tome en cuenta la cosmovisión de dichas comunidades; sólo partiendo del reconocimiento de la pluralidad de visiones involucradas se podrá asegurar una protección efectiva de los derechos de las comunidades indígenas o tribales, por medio de la cual se tomen en cuenta sus particularidades propias, tanto desde el punto de vista social, como desde aspectos económicos y culturales. En este sentido manifestó la Corte en Sentencia C-030 de 2008:
"En relación con el deber de consulta de las medidas que sean susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas y tribales, la Corte ha dicho que el mismo es consecuencia directa del derecho que les asiste a las comunidades nativas de decidir las prioridades en su proceso de desarrollo y preservación de la cultura y que, cuando procede ese deber de consulta, surge para las comunidades un derecho fundamental susceptible de protección por la vía de la acción de tutela, en razón a la importancia política del mismo, a su significación para la defensa de la identidad e integridad cultural y a su condición de mecanismo de participación".
Además del papel de la consulta previa que ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta ha recalcado el carácter de procedimiento conducente a la información adecuada y de buena fe y la exigencia de que la misma sea un procedimiento que esté acorde con las costumbres y tradiciones de la comunidad consultada. En este sentido consagró
"(…) Primero, la Corte ha manifestado que al garantizar la participación efectiva de los integrantes del pueblo Saramaka en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones (supra párr. 129). Este deber requiere que el Estado acepte y brinde información, e implica una comunicación constante entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo".La importancia de la Consulta a las comunidades indígenas, en cuanto concreción de los principios de pluralismo, diversidad cultural y mecanismo de reafirmación identitaria, innato a un grupo cultural dentro de una sociedad, la convierte en elemento determinante de la identificación de la Comunidad y, en consecuencia, adquiere el carácter de derecho fundamental de las comunidades indígenas que, a su vez, ayuda a la realización de otros derechos determinantes para estas, como pueden ser los de subsistencia como grupo diferenciado, identidad cultural y propiedad –especialmente entendida en relación con su territorio–.
Las implicaciones de la consulta previa como mecanismo para la realización de derechos fundamentales de las Comunidades resalta la importancia que debe darse al procedimiento por el cual esta se lleva a cabo. Por esta razón el segundo numeral del artículo 6º del Convenio se detiene expresamente en este punto al manifestar que
"Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, (…)".‘En efecto, el respeto por el carácter normativo de la Constitución (C. P., artículo 4°) y la naturaleza principal de la diversidad étnica y cultural, implican que no cualquier norma constitucional o legal puede prevalecer sobre esta última, como quiera que sólo aquellas disposiciones que se funden en un principio de valor superior al de la diversidad étnica y cultural pueden imponerse a este. En este sentido, la jurisprudencia ha precisado que, aunque el texto superior se refiere en términos genéricos a la Constitución y a la ley como límites a la jurisdicción indígena, "resulta claro que no puede tratarse de todas las normas constitucionales y legales; de lo contrario, el reconocimiento a la diversidad cultural no tendría más que un significado retórico. La determinación del texto constitucional tendrá que consultar entonces el principio de maximización de la autonomía.
‘49. Según la jurisprudencia de la Corte, en principio, la efectividad de los derechos de los pueblos indígenas, determina que los límites susceptibles de ser impuestos a la autonomía normativa y jurisdiccional de tales comunidades, sólo sean aquellos que se encuentren referidos "a lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los bienes más preciados del hombre’".
Este es el marco en el que debe entenderse la realización del principio de diversidad étnica y cultural y que debe servir como parámetro para determinar eventuales desconocimientos o vulneraciones al mismo por parte de los operadores jurídicos, especialmente cuando del diseño de políticas públicas se trata.
El procedimiento de consulta previa
El carácter sustancial de la Consulta previa
El Estado Social previsto en la Constitución de 1991 involucra distintos elementos de naturaleza principal que, a la vez que sirven como trazas fundamentales en el desarrollo del modelo estatal, deben guiar en entendimiento y, por consiguiente, la aplicación práctica de las disposiciones constitucionales e
infra constitucionales. Dentro de los principios incluidos en la Constitución se encuentra el principio democrático, que es mencionado en el artículo 1° como una de las características de identidad del Estado colombiano.Al decir que nuestro Estado es democrático se está haciendo un planteamiento determinante dentro del proceso de toma de decisiones políticas, pues garantiza que los mismos respondan a parámetros de inclusión y posibilidad de manifestación de opiniones por parte de las distintas comunidades o grupos que integran la sociedad colombiana. Esta idea se refuerza cuando el artículo 3° de la Constitución establece que los ciudadanos ejercerán la soberanía por medio de sus representantes, pero también, de forma directa a través de los mecanismos previstos en la propia Constitución. Por esta razón el principio democrático debe entenderse complementado por el pluralismo político, que implica la previsión de mecanismos que conduzcan a la inclusión
real de todos los miembros que integran la sociedad colombiana; lógicamente el nivel de democraticidad de un determinado mecanismo de decisión no estará determinado por el nivel de participación alcanzado, sino por las posibilidades de la misma que el sistema de decisión política garantiza a los diferentes integrantes de la sociedad. En este sentido para que una decisión actúe y respete el principio democrático deberá garantizarse la posibilidad de expresión y participación en su determinación a los miembros de la sociedad.No obstante, la amplia y profunda significación que tiene el principio democrático dentro de las decisiones tomadas en el Estado Social, este no puede interpretarse o aplicarse de forma aislada. Al contrario, su riqueza y carácter esencial se aumentan y profundizan en los casos concretos al interpretarlo en conjunto con otros principios del entramado constitucional con los cuales se encuentra esencialmente conectado, siendo la aplicación específica de esta red de principios constitucionales la que construye caso a caso el Estado Social previsto por la Constitución de 1991.
Para el tema que ahora ocupa a la Corte resulta imperativo entender la aplicación del principio de participación democrática en armonía con el de diversidad étnica y cultural; sólo de esta forma podrá comprenderse el sustento constitucional de procedimientos como la consulta previa a comunidades indígenas en aquellos temas que los afecten directamente. En efecto, garantizar el respeto y promoción de la diversidad étnica y cultural implica la creación de mecanismos que permitan la manifestación de los pareceres, intereses, prioridades, alternativas, etc., de las comunidades culturales que integran la sociedad colombiana y, así mismo, tener en cuenta de forma efectiva estos pareceres al momento del diseño de políticas públicas que afecten a las distintas comunidades culturales que integran la sociedad colombiana.
De esta forma la consulta previa resulta la afortunada concreción de dos principios axiales al Estado Social cuya construcción previó la Constitución de 1991 y que en este preciso tema deben entenderse con un criterio de complementariedad obligatoria para una real efectividad del contenido constitucional que los mismos involucran.
En este sentido manifestó la Corte en Sentencia C-063 de 2010:
"El carácter participativo del modelo democrático de ejercicio del poder político, encuentra un ámbito de protección reforzada para el caso particular de las decisiones estatales que inciden en los intereses de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Como se anotó, el Estado constitucional tiene entre sus propósitos la preservación de su carácter multiétnico y pluricultural. En ese sentido, la Carta Política reconoce que la Nación colombiana es una entidad compleja, conformada por comunidades diferenciadas, con concepciones disímiles de la vida social y política. A su vez, acepta que cada una de esas comprensiones es intrínsecamente valiosa, pues concurre activamente en la construcción de dicha nacionalidad; por lo tanto, deben ser protegidas.
"Para el caso particular de las comunidades indígenas y afrodescendientes, existen previsiones constitucionales expresas, que imponen deberes particulares a cargo del Estado, dirigidos a la preservación de las mismas y la garantía de espacios suficientes y adecuados de participación en las decisiones que las afectan. Así, el artículo 7º C. P. incorpora dentro de los principios fundamentales de la Constitución, el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. De igual modo, el artículo 330 C. P. dispone que de conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por sus autoridades tradicionales, conformadas y reglamentadas según sus usos y costumbres. En suma, la Carta Política propugna por un modelo de Estado que se reconoce como culturalmente heterogéneo y que, por ende, está interesado en la preservación de esas comunidades diferenciadas, a través de la implementación de herramientas jurídicas que garanticen su identidad como minoría étnica y cultural, organizadas y reguladas mediante sus prácticas tradicionales".
La consulta previa es uno de los frutos del replanteamiento en la relación de las culturas mayoritarias con los grupos indígenas y tribales, que dejó de basarse en un criterio asimilacionista, para adoptar el reconocimiento, la promoción y la garantía de la identidad cultural como eje central de un Estado social y democrático, lo que se manifestó no sólo en instrumentos normativos nacionales, sino también internacionales de esencia pluralista e inclusiva.
Dentro de este contexto de reconocimiento y garantismo se enmarca el Convenio 169 de 1989 de la OIT, que en sus considerandos es claro en reconocer como sus objetivos centrales la reafirmación de la identidad de comunidades indígenas y tribales y el derecho que, como pueblo, les asiste de ser partícipes en la determinación de su desarrollo económico, social, cultural y político, el cual está indefectiblemente ligado al de la población de los Estados en que habitan.
La consulta previa prevista en el artículo 6º del Convenio es fruto directo de este espíritu y elemento de concreción de los principios que inspiraron la creación del Convenio, pues esta se constituye en un instrumento determinante para que los grupos indígenas y tribales participen en las decisiones que los afecten directamente y, en esa medida, sean actores principales en el permanente proceso de conformación y reafirmación de su identidad, garantía que se encuentra inescindiblemente ligada a su subsistencia como pueblo diferenciado. En este sentido ha manifestado la Corte Constitucional en Sentencia C-030 de 2008 que
"el Convenio 169 de la OIT fue adoptado con base en una nueva aproximación a la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo, conforme a la cual era preciso eliminar la orientación hacia la asimilación que se había venido manejando, para, en su lugar, asentar el principio conforme al cual las estructuras y formas de vida de los pueblos indígenas y tribales son permanentes y perdurables, y la comunidad internacional tiene interés en que el valor intrínseco de sus culturas sea salvaguardado".La consulta resulta una actuación de especial relevancia dentro de los procesos decisorios del Estado, en cuanto se constituye como instrumento idóneo para proteger o garantizar el adecuado reconocimiento de derechos, verbigracia, el de propiedad, que se relaciona con un elemento esencial de su cultura como es el territorio, que por su especial significación se relaciona de manera esencial con otros derechos, como puede ser el de subsistencia de la propia comunidad. Por esta razón los temas sobre los que se realice la Consulta previa, el procedimiento por el que debe llevarse a cabo, la información que se transmita en desarrollo del proceso, los objetivos trazados con la misma, la forma de concreción del principio de buena fe, entre otros elementos, deben establecerse a partir de una interpretación que tome en cuenta la cosmovisión de dichas comunidades; sólo partiendo del reconocimiento de la pluralidad de visiones involucradas se podrá asegurar una protección efectiva de los derechos de las comunidades indígenas o tribales, por medio de la cual se tomen en cuenta sus particularidades propias, tanto desde el punto de vista social, como desde aspectos económicos y culturales. En este sentido manifestó la Corte en Sentencia C-030 de 2008:
"En relación con el deber de consulta de las medidas que sean susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas y tribales, la Corte ha dicho que el mismo es consecuencia directa del derecho que les asiste a las comunidades nativas de decidir las prioridades en su proceso de desarrollo y preservación de la cultura y que, cuando procede ese deber de consulta, surge para las comunidades un derecho fundamental susceptible de protección por la vía de la acción de tutela, en razón a la importancia política del mismo, a su significación para la defensa de la identidad e integridad cultural y a su condición de mecanismo de participación".
Además del papel de la consulta previa que ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta ha recalcado el carácter de procedimiento conducente a la información adecuada y de buena fe y la exigencia de que la misma sea un procedimiento que esté acorde con las costumbres y tradiciones de la comunidad consultada. En este sentido consagró
"(…) Primero, la Corte ha manifestado que al garantizar la participación efectiva de los integrantes del pueblo Saramaka en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones (supra párr. 129). Este deber requiere que el Estado acepte y brinde información, e implica una comunicación constante entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo".La importancia de la Consulta a las comunidades indígenas, en cuanto concreción de los principios de pluralismo, diversidad cultural y mecanismo de reafirmación identitaria, innato a un grupo cultural dentro de una sociedad, la convierte en elemento determinante de la identificación de la Comunidad y, en consecuencia, adquiere el carácter de derecho fundamental de las comunidades indígenas que, a su vez, ayuda a la realización de otros derechos determinantes para estas, como pueden ser los de subsistencia como grupo diferenciado, identidad cultural y propiedad –especialmente entendida en relación con su territorio–.
Las implicaciones de la consulta previa como mecanismo para la realización de derechos fundamentales de las Comunidades resalta la importancia que debe darse al procedimiento por el cual esta se lleva a cabo. Por esta razón el segundo numeral del artículo 6º del Convenio se detiene expresamente en este punto al manifestar que
"Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, (…)".a los pueblos indígenas deben tener en cuenta el saber y las prácticas indígenas, basados en criterios del pluralismo médico, complementariedad terapéutica e interculturalista, en garantía de lo cual el artículo 22 señala que toda acción en salud para los pueblos indígenas se concertará con las autoridades respectivas, y el artículo 9° prescribe que tanto el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo, POS, como el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, POS-S, deben adecuarse a las necesidades de estos pueblos; (v) en este mismo orden de ideas, el artículo 10 dispone que Plan de Atención Básica será gratuito y obligatorio y se aplicará a los pueblos indígenas y a sus miembros con rigurosa observancia de los principios de diversidad étnica y cultural y de concertación. De esta forma, las acciones en salud deben respetar los contextos socioculturales, particularidades y, por tanto, deben incluir actividades y procedimientos de medicina tradicional indígena, buscando favorecer la integridad cultural de tales pueblos".
Debe destacarse el sistema de administración y de afiliación al Sistema de Seguridad Social Indígena previsto por la ley, el cual que parte de la base de la cosmovisión y la organización política, cultural y social de los pueblos indígenas. En relación con la forma de administración del Sistema de Seguridad Social Indígena, los artículos 14 y siguientes de la Ley 691 de 2001 disponen que las entidades autorizadas para el efecto y las autoridades de los Pueblos Indígenas podrán crear Administradoras Indígenas de Salud (ARSI), –hoy EPS-S indígenas–, a las cuales se podrán afiliar a los indígenas y a la población en general. Para la escogencia de la EPS indígena que ha de prestar servicios a los beneficiarios de este sistema especial, la ley dispone que ello sea establecido en forma colectiva, por el procedimiento que cada comunidad determine y en acta suscrita por las autoridades propias, seleccionando la institución administradora de los recursos del sistema subsidiado a la cual deberá afiliarse o trasladarse la totalidad de los miembros de la respectiva comunidad.
Inicialmente, las previsiones de la Ley 691 de 2001 fueron desarrolladas por el Acuerdo número 244 de 2003 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Este cuerpo normativo contenía las condiciones especiales por medio de las cuales se concretaría la implementación en salud del sistema especial previsto para la población indígena. Así en el artículo 6º incluía requisitos específicos de afiliación al régimen subsidiado, teniendo en cuenta la posible carencia de documentos de identificación de las comunidades indígenas; los criterios de priorización establecidos por el artículo 7º preveían un lugar especial a la población de comunidades indígenas, la cual tenía preferencia sobre la población desplazada de las áreas urbanas; el numeral 2 del artículo 14 consagraba que la escogencia de las ARS, –hoy EPS-S indígena–, se hiciera por parte de sus autoridades legítimas y tradicionales, en concordancia con el artículo 14 de la Ley 691 de 2001; finalmente, el artículo 53 les garantizaba la posibilidad de elección de la ARS, –hoy EPS-S–, en los casos de terminación del contrato por ocurrencia de una situación extraordinaria.
Actualmente es el Acuerdo número 415 de 2009 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud el cuerpo normativo que determina la forma y condiciones de operación del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En este sentido, prevé en el numeral 5 del artículo 6º medidas especiales para establecer el censo de la población indígena, con posibilidades de participación de las autoridades tradicionales; el parágrafo 1º del artículo 22 contiene medidas especiales para su proceso de afiliación; el parágrafo del artículo 50 garantiza la posibilidad de escogencia de EPS-S en los casos de afiliación en circunstancias extraordinarias; el artículo 77 garantiza la existencia de, por lo menos, una EPS-S indígena por región; respecto de la priorización en el régimen de transición el artículo 84 establece que la población indígena tiene prioridad sobre la población urbana y rural que se encuentre en el respectivo municipio, lo cual les garantiza unas mayores posibilidades de atención en este régimen.
Otra garantía del sistema es incluida por el artículo 8º del Decreto número 330 de 2001, norma que obliga a las EPS indígenas a atender las directrices y orientaciones dadas por las autoridades tradicionales indígenas, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Finalmente, debe mencionarse el Acuerdo número 326 de 2005 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, por medio del cual se adoptaron lineamientos para la organización y funcionamiento del régimen subsidiado para los pueblos indígenas, norma que incluyó la orden de adecuación del plan obligatorio de salud del régimen subsidiado a las necesidades y cosmovisión de los pueblos indígenas. Al respecto consagró:
"Artículo 2°.
De las obligaciones de las EPSI que administren recursos del Régimen Subsidiado. Las Entidades Promotoras de Salud Indígenas, EPSI, que administren recursos del Régimen Subsidiado, deberán someterse a la normatividad vigente aplicable, salvo lo previsto en el presente Acuerdo para las Administradoras de Régimen Subsidiado Indígenas, ARSI"."Artículo 7°.
Adecuación del Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado para los Pueblos Indígenas. En concordancia con la Ley 691 de 2001, en el marco de los modelos de salud interculturales indígenas, el Ministerio de la Protección Social realizará los estudios para la adecuación del Plan Obligatorio de Salud Indígena, el cual deberá contemplar los siguientes aspectos:1. Acciones de medicina tradicional, entendida esta como los conocimientos, prácticas, rituales, conceptos y procesos de salud integral que ancestralmente han realizado los pueblos indígenas como modelo de vida colectiva, enmarcado dentro de la cosmovisión de cada pueblo. Estas acciones se desarrollarán de acuerdo con las particularidades de cada pueblo.
2. Adecuación sociocultural de los servicios de salud no indígena, que son los servicios y actividades en salud necesarios y complementarias, adecuadas a las condiciones sociales, culturales, organizativas, ambientales, poblacionales y de cosmología, que garantizan la oportunidad, accesibilidad, calidad y efectividad del POS dirigidos a los pueblos indígenas.
3. Promoción y prevención en salud indígena, que son los planes, procesos y acciones en educación en salud indígena dentro de los procesos organizativos propios de cada pueblo.
4. Subsidios y/o autonomía alimentaria, son las estrategias y acciones orientadas a la recuperación y el fortalecimiento de los sistemas de producción sostenibles, consumo de alimentos propios y acceso a otras fuentes de alimento ligadas a las formas organizativas, que contribuyen directamente al mejoramiento de condiciones nutricionales, de salud y de vida de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta lo que señala el artículo 8° de la Ley 691 referente al subsidio alimentario para mujeres gestantes y los niños menores de 5 años.
Para la elaboración de los términos de referencia para contratar dichos estudios, el Ministerio de la Protección Social deberá contar con la participación de los delegados de las autoridades indígenas.
Estos estudios deberán tener en cuenta lo señalado por el parágrafo 2°, del artículo 165 de la Ley 100 de 1993 y para su realización el Ministerio de la Protección Social contará con un año a partir de la definición de los términos de referencia".
La necesidad de una visión específica en materia de salud cuando a comunidades indígenas se hace referencia fue destacada por la Sentencia T-760 de 2009, la cual, si bien no hace referencia específica al POS indígena, en su parte motiva consagra que
"(…) la noción de salud no es unívoca y absoluta. En un [E]stado social y democrático de derecho que se reconoce a sí mismo como pluriétnico y multicultural, la noción constitucional de salud es sensible a las diferencias tanto sociales como ambientales que existan entre los diferentes grupos de personas que viven en Colombia".En resumen, respecto del régimen de protección social en salud previsto para las comunidades indígenas debe destacarse:
i) El mismo responde a una concepción plural respecto del servicio de salud, que impone a los operadores jurídicos que lo desarrollen la necesidad de hacer consideraciones respecto del entorno natural, el cuadro de enfermedades, la base alimentaria, los procedimientos de curación tradicionales, los medicamentos para tal efecto utilizados y demás elementos que diferencien a las comunidades indígenas de la sociedad mayoritaria;
ii) En esta medida se ha avanzado en la implementación de un sistema de aseguramiento en salud que responda a las condiciones de vida de las comunidades en materias como subsidio a la prestación del servicio, afiliación conjunta de toda la comunidad, prelación respecto de otros sectores poblacionales, participación de sus autoridades legítimas y tradicionales en la toma de decisiones, etc.;
iii) El Sistema de Seguridad Social en Salud de las poblaciones deberá prever un plan obligatorio de salud adaptado a las necesidades que cada comunidad tenga, atendiendo aspectos propios de la comunidad como son su cuadro epidemiológico, sus procedimientos de curación y los medicamentos que la comunidad emplea.
Es esta la forma en que se ha previsto por parte del legislador y del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud que se desarrolle y fortalezca la especificidad de la protección en salud a las comunidades indígenas, la cual avanza en el camino por honrar el principio de diversidad étnica y cultural en el diseño y ejecución de la política pública de salud respecto de este sector de la población.
Históricamente la normatividad ha conferido la competencia a la Superintendencia Nacional de Salud frente a la habilitación de las EPSI tal como se sostuvo en el Decreto número 2716 de 2004, concordante con lo anterior el Decreto número 4127 de 2005 consagró el número mínimo de afiliados que deben acreditar las EPSI, recopilado por el Decreto número 506 de 2005.
Por su parte el artículo 2° del Acuerdo número 326 de 2005 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud dispuso que las Entidades Promotoras de Salud Indígenas, EPSI, que administren recursos del Régimen Subsidiado, deberán someterse a la normatividad vigente aplicable, esto es al conjunto de normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin hacer ninguna salvedad frente a la aplicación de las normas en comento a las Entidades Promotoras de Salud Indígenas.
En este orden de ideas, a pesar de la existencia de la Ley 691 de 2001, las Entidades Promotoras de Salud Indígenas que administren y operen el Régimen Subsidiado en Salud deben acatar y tener presente la normatividad que rige el Sistema General de Seguridad Social en Salud, por tal razón Pijaosalud EPSI debe ceñirse a lo consagrado en las diferentes normas y no exclusivamente la Ley 691 de 2001.
Por tal motivo y tal como lo ha entidad la Honorable Corte Constitucional la consulta previa debe llevarse a cabo únicamente en ocasiones de afectación directa, será obligatoria la práctica de la consulta previa a las comunidades indígenas que soporten las consecuencias de una medida legal o administrativa.
En tal sentido, en el evento de verificarse deficiencias o irregularidades en el cumplimiento de las condiciones de permanencia en la habilitación, la no garantía del aseguramiento en salud, la Superintendencia Nacional de Salud en aras de proteger el interés público, razón última de este organismo de Inspección, Vigilancia y Control, y de conformidad con sus funciones y facultades legales y constitucionales, puede proceder a adoptar las medidas de fondo tendientes a contrarrestar los hechos y circunstancias que pongan en peligro el aseguramiento en salud y la prestación del servicio de salud de la población indígena y que por ende lesionen el orden jurídico que se protege esto es la población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a fin de superar las deficiencias técnico administrativas, las deficiencias técnico científicas, las deficiencias financieras, y las deficiencias en la garantía del aseguramiento en salud de su población afiliada, que se detecten, si a ello hubiere lugar, o a proceder a la aplicación de las sanciones que fueren del caso.
Ahora bien, con respecto a las deficiencias financieras y las deficiencias en la garantía del aseguramiento de la población indígena que conllevaron a la adopción de una medida cautelar de vigilancia especial a la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, Pijaosalud EPSI, consistente en la remoción del Revisor Fiscal de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud EPSI, en la designación de Contralor de la
Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud EPSI, y en la presentación y cumplimiento de un Plan de Acción por parte de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud EPSI, se debe tener presente el concepto emitido por parte de la Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud, el cual me permito anexar a continuación:
"La Superintendencia Nacional de Salud analizará cada uno de los argumentos expuestos por la entidad promotora de salud del Régimen Subsidiado, para posteriormente, definir la situación concreta presentada por la entidad vigilada de acuerdo a las de las normas constitucionales, legales y reglamentarias del sector salud.
La Entidad Promotora del Régimen Subsidiado Pijaos Salud argumenta que no se respetaron las normas especiales que rigen a los pueblos indígenas al adoptar la medida de vigilancia especial con la expedición de la Resolución número 000140 de 2012 de la Superintendencia Nacional de Salud.
Al respecto, se precisa que las normas legales y reglamentarias del sector salud no establecen diferencia para su aplicación en relación con la naturaleza jurídica de la Entidad Promotora de Salud Indígena, por el contrario, el ordenamiento jurídico se creó con el propósito de vigilar que se cumplan las condiciones de sostenibilidad financiera que deben acreditar todas las EPS, sin excepción alguna, cuya finalidad es proteger los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, esto es, tanto a la población indígena afiliada por la Pijaos Salud Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado como a cualquier otro asegurado al Sistema.
En el marco del numeral 6 del artículo 180 de la Ley 100 de 1993, las Entidades Promotoras de Salud deben: "(…) Acreditar periódicamente el margen de solvencia que asegure la liquidez y solvencia de la Entidad Promotora de Salud, que será fijado por el Gobierno Nacional (…)".
El Decreto número 515 de 2004, por el cual se define el Sistema de Habilitación de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, establece las condiciones de operación y de permanencia, incluyendo la capacidad técnico administrativa, financiera, tecnológica y científica indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema.
El artículo 6° del Decreto número 1011 de 2006, señala que el Sistema Único de Habilitación es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de Salud y las EAPB.
El artículo 27 del Decreto número 1011 de 2006, dispone: "Condiciones básicas para la habilitación de las EAPB. Las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativa de obligatorio cumplimiento para la entrada y permanencia de las EAPB, serán los estándares que para el efecto establezca el Ministerio de la Protección Social.
El artículo 3° del Decreto número 3556 de 2008, modifica el artículo 8° del Decreto número 515 de 2004 y exige:
"(…) 8.3. Acreditar y mantener el margen de solvencia, conforme a las disposiciones vigentes. (…)"
El artículo 24 de la Ley 1438 de 2011, señala como requisitos del funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud, las siguientes: "El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones para que las Entidades Promotoras de Salud tengan un número mínimo de afiliados que garantice las escalas necesarias para la gestión del riesgo y cuenten con los márgenes de solvencia, la capacidad financiera, técnica y calidad para operar de manera adecuada" (...)
Es así, como la Superintendencia Nacional de Salud, expidió la Resolución número 2094 de 2010, por medio de la cual se establece el Cálculo del Margen de Solvencia para las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, donde se indican las cuentas determinantes del margen de solvencia así:
|
Código |
Descripción de la Cuenta |
|
11 |
EFECTIVO |
|
MAS DEUDORES DEL SISTEMA |
|
|
141106 |
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - Unidad de pago por Capitación Régimen Subsidiado - UPC |
|
141115 |
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - Cuentas por cobrar Fosyga |
|
141190 |
Otros ingresos por la administración del Sistema de Seguridad Social en Salud - RECOBROS A SECRETARÍAS DE SALUD |
|
147513 |
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO - Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud |
|
Menos |
|
|
148015 |
PROVISIÓN PARA DEUDORES - Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud |
|
230604 |
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO – Sobregiros |
|
240101 |
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES – Bienes y Servicios |
|
255007 |
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - Contratos de Capitación - Subsidiado |
|
255008 |
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - Contratos de eventos - Subsidiado |
|
255009 |
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - Promoción y Prevención |
|
279090 |
PROVISIÓNES DIVERSAS - Otras Provisiones Diversas – Glosas y Cubrimiento servicios de salud |
|
29109002 |
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado - Régimen Subsidiado (Recursos UPC-RS no identificados) |
En este sentido se realizó el cálculo del margen de solvencia, presentando el siguiente resultado:
| CONCEPTO |
PIJAOSALUD |
||
| Marzo 2011 | Junio 2011 | Septiembre 2011 | |
| Afiliado BDUA | 67.973 | 70.283 | 72.564 |
| Disponible | 1.536.667 | 1.890.816 | 754.900 |
| Deudores UPC | 4.110.133 | 4.133.918 | 3.186.563 |
| Recobros NO POSS | 1.454.486 | 2.947.973 | 3.246.397 |
| Deudas de dificil Cobro | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL | 7.101.286 | 8.972.707 | 7.187.860 |
| Provisión C x C - | 388.416 | -388.416 | -388.416 |
| Sobregiros Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| Proveedores | -5.122.349 | -6.538.825 | -6.190.355 |
| Cuentas por pagar | 0 | 0 | 0 |
| Provisión Glosas | -1.906.840 | -1.623.619 | -1.909.253 |
| Ing. Rec. Por Anticipado | 0 | 0 | -30.368 |
| SUBTOTAL | -7.417.605 | -8.550.860 | -8.518.392 |
| RESULTADO | -316.319 | 421.847 | -1.330.532 |
Respecto a los resultados del Margen de Solvencia, la Superintendencia Nacional de Salud estableció que la
Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud Entidad Promotora de Salud Indígena EPSI-EPSS, presenta una situación financiera de riesgo en los trimestres con corte a 31 de marzo y 30 de septiembre 2011.La Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud, luego de realizar el análisis de la información financiera reportada por la
Entidad Promotora de Salud Régimen Subsidiado Pijaosalud - Entidad Promotora de Salud Indígena EPSI-EPSS, en cumplimiento de la Circular Única, evidencia que el Margen de Solvencia es negativo en dos de los tres trimestres mencionados.El doctor, Nelson Uriel Romero Bossa, en calidad de apoderado de Pijao Salud EPS-I inicia sus descargos, manifestando que el actual sistema de salud, tiene en dificultades financieras a muchas entidades del sector. Agrega que el Estado colombiano en su conjunto, no ha dado los recursos necesarios para que efectivamente, las EPS indígenas, sean financieramente sostenibles, de esta situación nace el actual caso, de todo el sistema, que afecta más gravemente a las EPS de los pueblos indígenas.
Hace referencia al incumplimiento de la Ley 691 del 2001, (no Ley 169 de 2001) que genera deficiencias patrimoniales, y una tendencia negativa en el margen de solvencia.
Es así como cita el artículo 7° de la citada ley, que se refiere al Plan Obligatorio de Salud para los pueblos indígenas señalando que será establecido como un paquete básico de servicios, adecuado a las necesidades de los pueblos indígenas. Sobre el particular, considera la Superintendencia Nacional de Salud que las EPSS que tienen afiliados de las comunidades indígenas, han venido adecuando los servicios a las características de las poblaciones, sin incurrir en costos superiores, toda vez que los servicios se encuentran incluidos en el POSS y los que no se incluyen, se recobra a la Entidad Territorial correspondiente. Es así como se ha incrementado la creación de IPS Indígenas, para atender esta población y el Gobierno Nacional continúa con la actualización integral del Plan Obligatorio de Salud de los regímenes Contributivo y Subsidiado.
Sobre el contenido del POSS para los pueblos indígenas, hace referencia el artículo 47 del Acuerdo número 29 de 2011, al señalar que, "En concordancia con lo ordenado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Ley 1450 de 2011, todos los indígenas afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud tendrán cobertura con los contenidos previstos en el presente Acuerdo en relación con lo definido para cada régimen, incluyendo los hogares de paso y las guías bilingües. Una vez se defina el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural - SISPI, este será utilizado como uno de los insumos de referencia para determinar los beneficios que les serán proporcionados".
El artículo 8° de la Ley 691 de 2001, citada por el doctor Romero, sobre el subsidio alimentario a mujeres gestantes y menores de cinco años de las poblaciones indígenas, se encuentran en cabeza de otras entidades diferentes a las EPSS y con recursos diferentes, por lo que no pueden afectar el margen de solvencia de Pijaos Salud. Si esta disposición no se está cumpliendo, se debe acudir a las instancias correspondientes.
Respecto al artículo 12 de la Ley 691 de 2001, relacionada en su escrito, que hace referencia al porcentaje sobre la UPC que podrá fijar el Gobierno Nacional la UPC para los pueblos indígenas, es de aclarar que si se otorga prima adicional a las EPS que administran recursos del régimen subsidiado, en los departamentos que se han considerado con problemas de dispersión geográfica.
Posteriormente el doctor Romero, señala una serie de factores que incrementan el costo como por ejemplo –Incremento de los Costos Médicos, no pagos por parte del: Fosyga, del departamento del Tolima, (debe más de mil millones de pesos a Pijaos Salud), de los municipios, (el municipio de Coyaima, adeuda más de dos mil millones de pesos), sin que en la actualidad la Superintendencia haya hecho algo para que los municipios cumplan con esta obligación.
Sobre este aspecto, es importante manifestar que, si bien es cierto, las Entidades Territoriales no cumplen adecuadamente con el flujo de recursos, también lo es, que las EPS-S deben adelantar las acciones de cobro, como lo establece el artículo 35 del Decreto número 050 de 2003, el cual señala que las entidades que administran el régimen subsidiado, deberán adelantar todas las acciones conducentes al cobro de la cartera frente a las Entidades Territoriales, considerando que se trata de recursos con destinación específica y de especial protección constitucional. Y agrega: "De conformidad con la Ley 734
de 2002, se considera omisión por parte de los representantes legales no dar inicio a las acciones judiciales frente a los entes territoriales, luego de transcurrir tres (3) meses del incumplimiento en el pago".
En cuanto a la aplicación del artículo 13 de la mencionada Ley 691 de 2001, no incide en el resultado del margen de solvencia, por cuanto este artículo se refiere a que para los estudios que se realicen para la adecuación del POSS, se tendrá en cuenta los costos de las actividades de salud que emplean los pueblos indígenas.
Finalmente insiste en que las causas del resultado del margen de solvencia, se debe a la falta de cumplimiento de lo ordenado por la ley 691, al señalar que, "La información se ha dado y la Superintendencia tiene conocimiento de ella, pero como parte del estado que hace para que los otros elementos del sistema, actúen para dar cumplimiento al mandato constitucional y legal de dar los recursos para que los pueblos indígenas manejan directamente su salud, con el respeto a su cultura". Sobre este tema, la Superintendencia Nacional de Salud, ha desvirtuado que el mismo sea el responsable del resultado presentado por la EPS-I Pijaos Salud, en el margen de solvencia de los trimestres finalizados en marzo y septiembre de 2011.
El artículo 8° del Decreto número 3556 de 2008, establece que las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, deberán demostrar las condiciones financieras que dieron lugar a la habilitación para operar, por lo cual deberán Acreditar y mantener el margen de solvencia, conforme a las disposiciones vigentes (subrayado es nuestro), sin hacer excepciones frente a las empresas promotoras de salud indígenas en lo relacionado con el cumplimiento del indicador de permanencia, margen de solvencia.
Por lo anterior, la Superintendencia Nacional de Salud manifiesta que en el cálculo del margen de solvencia, se debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en las normas de aplicación general
Igualmente, la EPS-I no presenta acciones contundentes, mediante las cuales demuestre la gestión para cumplir con el margen de solvencia.
Una vez analizados los argumentos expuestos por el apoderado de Pijaos Salud EPSI
, no logra desvirtuar que con corte a marzo y septiembre de 2011, presenta un margen de solvencia negativo. Por lo tanto, la medida cautelar de vigilancia especial se mantiene.En cumplimiento de la medida cautelar, Pijaos Salud EPSI, debe garantizar que el plan de acción cumpla con lo establecido en la Resolución número 00140 de 2012. El correspondiente Plan de Ajuste Financiero debe precisar los factores de riesgo financiero y la gestión para la normalización de la situación financiera entre otros los que se mencionan a continuación, además de los que determine la EPS.
1. Estados Financieros Base
• Estados financieros certificados, correspondientes al mes base de inicio del programa de ajuste.
Concepto
• Presentación de Estados Financieros
• Disponible
Factor de Riesgo
• Estados financieros certificados y dictaminados
• Embargos
• Sobregiro contable.
Acción
• Estados financieros con información útil, confiable y oportuna
• Gestión desembargo
• Depuración según Resolución número 4361 de 2011
2. Vinculados económicos de la Entidad
• Discriminación de activos y pasivos con accionistas o vinculados económicos.
• Condonación de la posible reclamación de acreencias por parte de los asociados, o en su defecto, la aceptación de dichos accionistas del pago subordinado al resto del pasivo externo.
• Propuesta de capitalización.
Concepto
• Cuentas por cobrar y cuentas por pagar a vinculados económicos
Factor de Riesgo
• Manejo discrecional o preferente
Acción
• Gestión de cobro de las cuentas por cobrar
• Pago de pasivos de acuerdo al plan de pagos general
• Capitalización del pasivo como aporte de capital del vinculado económico
3. Gestión Cuentas por Cobrar
• Plan de acción de recobros
Concepto
• Deudores - cuentas por cobrar
Factor de Riesgo
• Cuentas pendientes de radicar
• Provisión cartera
• Venta de cartera negocios de Factoring
Acción
• Reclasificación según Resolución número 4361 de 2011; análisis cuentas no radicadas.
• Análisis de antigüedad de las partidas, gestión para subsanar las situaciones para disponer de los recursos.
• Revisión motivos de glosa y ajuste del procedimiento para presentación de cuentas y disminución de glosa.
• Revisión del cálculo y ajuste del registro con base en el análisis de comportamiento, tipología, recuperación real de cuentas por cobrar, objeciones o glosas.
• Revisión este tipo de transacciones y de los costos inherentes para ajustar estas operaciones.
4. Gestión Activos Fijos
• Inversiones
• Propuesta de cesión y venta de activos fijos improductivos
Concepto
• Inversiones
• Activos fijos improductivos
Factor de Riesgo
• Identificación
Acción
• Gestión de cesión o venta para generar recursos de capital de trabajo
5. Gestión Pasivos
• Plan de acción para la disminución gradual del pasivo generado por la prestación de servicios.
• Acuerdos de pago del pasivo externo
• Provisiones y reserva sobre pasivos
Concepto
• Obligaciones financieras
• Proveedores y prestadores de servicios de salud
• Cuentas por pagar
• Provisiones
Factor de Riesgo
• Operaciones de crédito
• Registro total de obligaciones causadas y pago oportuno de servicios de salud
• A vinculados económicos
• Provisiones de glosas formuladas.
Acción
• Revisión de este tipo de obligaciones, cupos rotativos y costos inherentes
• Análisis y verificación procedimiento de registro total y oportuno de obligaciones; revisión pagos de servicios según normatividad vigente; revisión acuerdos de pago; elaboración plan de pagos; revisión de contratos de capitación y evento; revisión de las autorizaciones de giro directo; realización de conciliación contable de la cartera con los prestadores; gestión en la conciliación medica de glosas a los prestadores.
• Revisión de origen cuentas y cancelación según plan de pagos
• Revisión del debido registro de provisiones de glosas a la facturación radicada por los prestadores de servicios de salud.
6. Gestión Gastos Operativos y administrativos
• Análisis y revisión Nota Técnica, gastos operacionales, precios de referencia.
• Ajustes administrativos para racionalización de gastos.
Concepto
• Costos y gastos operativos del aseguramiento y atención en salud
• Gastos administrativos
Factor de Riesgo
• Costos y gastos a precios superiores al promedio del mercado
• Gastos administrativos superiores al 8%
Acción
• Análisis de los costos por tipo bien o actividad en entidades de similares características.
• Análisis total de la estructura y esquema administrativo; comparación con entidades similares.
Finalmente, se debe establecer un tablero de control el cual debe contener, flujo de caja mensual con la proyección de ingresos, egresos y plan de pagos de pasivos generados por la administración del sistema, reflejados en estados financieros mensuales proyectados en el horizonte del programa, con los respectivos indicadores financieros.
El programa de ajuste financiero debe ser aprobado por parte del máximo organismo decisorio de la entidad, dando cumplimiento a los términos establecidos en el plan de acción".
El recurrente describe una serie de circunstancias que influyeron en el Margen de Solvencia Negativo, e indica que es injusto que se les atribuya una responsabilidad por hechos ajenos a los de su voluntad.
Frente a dicho punto, si bien esta Superintendencia no desconoce la situación financiera por la que están atravesando las Entidades Promotoras de Salud, también es cierto que la
Entidad Promotora de Salud Régimen Subsidiado Pijaosalud - Entidad Promotora de Salud Indígena EPSI-EPSS
no demostró gestión alguna tendiente a superar la crisis, pues son dos trimestres de presentar margen de solvencia negativo.La Entidad Promotora de Salud Régimen Subsidiado Pijaosalud - Entidad Promotora de Salud Indígena EPSI-EPSS
, debió entre otras cosas adelantar las gestiones necesarias para recuperar la cartera que adeudan los entes territoriales, tal como lo preceptúa el artículo 35 del Decreto número 050 de 2003, "por el cual se adoptan unas medidas para optimizar el flujo financiero de los recursos del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones", a saber:"Artículo 35. Obligación de cobro de los recursos adeudados.
Las entidades que administren el régimen subsidiado, por programa o bajo la modalidad de objeto social exclusivo, deberán adelantar todas las acciones conducentes al cobro de la cartera frente a los entes territoriales, considerando que se trata de recursos con destinación específica y de especial protección constitucional.De conformidad con la Ley 734 de 2002, se considera omisión por parte de los representantes legales no dar inicio a las acciones judiciales frente a los entes territoriales, luego de transcurrir tres (3) meses del incumplimiento del pago."
(Negrilla y subrayado fuera de texto).Del mismo modo
Entidad Promotora de Salud Régimen Subsidiado Pijaosalud- Entidad Promotora de Salud Indígena EPSI-EPSS, debió solicitar al Ministerio de Salud y Protección Social la aplicación de la figura del Giro Directo teniendo en cuenta que el inciso 2º del artículo 64 de la Ley 715 de 2001, estableció que, la Nación podrá girar los recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud directamente a las entidades de aseguramiento o las instituciones prestadoras de servicios de salud, cuando las entidades territoriales no cumplan con las obligaciones propias del ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001, de acuerdo a la reglamentación que el Gobierno Nacional expida sobre la materia.De igual forma, el artículo 107 de la mencionada ley estableció que el Gobierno Nacional debería adoptar en los seis meses siguientes a la vigencia de la Ley 715 de 2001, los mecanismos jurídicos y técnicos conducentes a la optimización del flujo financiero de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que prevengan o impidan su desviación, indebida apropiación o retención por parte de cualquiera de los actores partícipes o intermediarios del sistema.
El artículo 11 del Decreto-ley 1281 de 2002 establece, que en los casos en que se aplique el giro directo de los recursos del Sistema General de Participaciones o del Fosyga a las Entidades Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS, hoy EPSS, cuando la entidad territorial no suministre en los términos y condiciones previstos en las normas vigentes la información necesaria para efectuarlo, la Nación podrá utilizar la información que suministre la respectiva ARS, hoy EPSS, y la de los contratos. La entidad territorial será responsable del pago de lo no debido que, como consecuencia del incumplimiento de los deberes de información, llegare a realizar la Nación o el administrador fiduciario del Fosyga a las Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS, hoy EPSS.
El Decreto número 3260 de 2004, respecto al Giro directo de recursos a las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado determinó lo siguiente:
"Artículo 3°. Giro directo de recursos del Sistema General de Participaciones y del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga. El Ministerio de la Protección Social, mediante acto administrativo debidamente motivado, determinará las entidades territoriales respecto de las cuales se adoptará la medida de giro directo de los recursos del Sistema General de Participaciones y del Fosyga a las Administradoras del Régimen Subsidiado que atienden la población del respectivo ente territorial, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley 715 de 2001, en los siguientes eventos:
1. Cuando la entidad territorial, habiendo recibido los giros del Fosyga y del Sistema General de Participaciones, no le pague a la entidad administradora del régimen subsidiado las UPC-S, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en la cual se vence el término contractual para hacerlo.
2. Cuando por razones de orden público o fuerza mayor y a solicitud del alcalde o del gobernador del departamento que administre recursos del Régimen Subsidiado, se imposibilite el cumplimiento de una o varias de las obligaciones consagradas en el artículo 44.2 de la Ley 715 de 2001.
La aplicación de las medidas adoptadas de conformidad con el presente artículo, deberá ser informada a la Entidad Territorial y a la Superintendencia Nacional de Salud, para lo de sus competencias.
Parágrafo 1°. La medida de giro directo se mantendrá durante el período contractual pactado entre las Administradoras del Régimen Subsidiado y la entidad territorial. Esta medida se prorrogará en los periodos contractuales siguientes hasta tanto la entidad territorial acredite ante el Ministerio de la Protección Social el pago de las deudas que originaron la medida de giro directo a las ARS.
Parágrafo 2°. Cuando la Administradora del Régimen Subsidiado (ARS) no solicite el giro directo de los recursos en el caso del numeral 1 del presente artículo, no podrá acogerse a lo previsto en el parágrafo del artículo 2° del Decreto número 882 de 1998.
Artículo 4°. Procedimiento para realizar giro directo de los Recursos del Sistema General de Participaciones y del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, a las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS). El Ministerio de la Protección Social adoptará la medida de giro directo de los recursos del Sistema General de Participaciones y del Fosyga a las ARS previa la realización del siguiente procedimiento:
1. La medida de giro directo de los recursos procederá a solicitud de una o varias ARS, pero aplicará para todas las Administradoras del Régimen Subsidiado que tengan contrato vigente con la respectiva entidad territorial.
2. La solicitud de giro directo será presentada mediante escrito dirigido al Ministerio de la Protección Social-Dirección General de Gestión de la Demanda en Salud, acompañada de los siguientes documentos:
a) Copia del contrato o contratos suscritos entre la entidad territorial y la ARS respecto de los cuales se pretende acreditar la existencia de la causal para la adopción de la medida;
b) Certificación del representante legal y del revisor fiscal de la ARS donde conste el valor pagado del contrato a la fecha y el valor adeudado discriminando los periodos a los que corresponde la deuda y el tiempo de mora.
3. Una vez recibidos los documentos correspondientes, el Ministerio de la Protección Social dará traslado de la solicitud y sus anexos a la entidad territorial respectiva con el fin de que esta se pronuncie dentro de los diez (10) días calendario siguientes al envío de la información y aporte o solicite las pruebas a que haya lugar para determinar la existencia o no de la causal de giro directo y dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo.
4. Dentro de los diez (10) días calendario siguientes al vencimiento del plazo señalado en el numeral anterior el Ministerio de la Protección Social, mediante acto administrativo motivado y con base en los documentos que reposen en el expediente, decidirá sobre la procedencia o no del giro directo. Dicho acto administrativo será proferido por el Director General de Gestión de la Demanda en Salud del Ministerio de la Protección Social y se notificará a la entidad territorial y al solicitante. Contra el mismo procederán los recursos de ley y la apelación será resuelta por el Viceministro de Salud y Bienestar. Una vez en firme, el acto administrativo se comunicará a las demás ARS que operan en la entidad territorial.
Parágrafo. Cuando se trate de la causal prevista en el numeral 2 del artículo 3° del presente decreto, solo se requerirá la solicitud del alcalde o del gobernador acompañada de la certificación sobre la existencia de la causal expedida por la autoridad competente y la medida se adoptará mediante acto administrativo debidamente motivado y procederán los mismos recursos previstos en el presente artículo.
Artículo 5°. Ejecución de la medida de giro directo de los recursos del Sistema General de Participaciones y del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga. Una vez el acto administrativo mediante el cual se adoptó la medida de giro directo de los recursos se encuentre en firme, se utilizará el siguiente procedimiento para su ejecución:
1. El Ministerio de la Protección Social solicitará a todas las ARS que operan en la entidad territorial respecto de la cual se aplicó la medida de giro directo, la información sobre las cuentas bancarias a las cuales se deben girar los recursos del Sistema General de Participaciones y del Fosyga.
2. El Ministerio de la Protección Social definirá el porcentaje de recursos del Fosyga que corresponde a cada ARS, del total del giro de la entidad territorial, con base en la información reportada en los contratos de régimen subsidiado.
3. El Ministerio de la Protección Social - Fondo de Solidaridad y Garantía, a partir de la ejecutoria de la resolución, efectuará, dentro de los plazos previstos en el artículo primero del presente decreto, los giros de los recursos de la subcuenta de solidaridad del Fosyga, correspondientes a la entidad territorial, a todas y cada una de las ARS contratadas, en los porcentajes que correspondan e informará el monto de los mismos a la entidad territorial. De los valores a girar se descontará el porcentaje definido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud para la realización de las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, porcentaje que será girado a la entidad territorial.
4. Tratándose de los recursos del Sistema General de Participaciones, el Ministerio de la Protección Social, previo registro de las cuentas corrientes o de ahorros destinatarias del giro directo, informará a la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los entes territoriales a los que deba aplicarse esta medida y los montos a girar a cada ARS de acuerdo con la información reportada en los contratos de aseguramiento y la participación de los recursos del Sistema General de Participaciones en la financiación de cada contrato.
5. La entidad territorial continuará con su obligación de efectuar la interventoría al contrato suscrito con la ARS, al igual que la de verificar el comportamiento de las novedades que afectan la ejecución financiera del contrato. En el evento en que las novedades del contrato determinen saldos a favor de la entidad territorial estos deberán ser girados por la ARS directamente al fondo de salud de la respectiva entidad territorial contratante.
6. El Ministerio de la Protección Social informará a la entidad territorial el monto de los recursos girados en aplicación de la medida de giro directo y la entidad territorial respecto de la cual se aplique el giro directo de los recursos del Sistema General de Participaciones y de la subcuenta de solidaridad del Fosyga efectuará la ejecución presupuestal de los recursos girados a la ARS sin situación de fondos.
7. El levantamiento de las medidas de giro directo de los recursos del Sistema General de Participaciones y del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, deberá efectuarse, mediante acto administrativo debidamente motivado, previa verificación del pago de las obligaciones que dieron lugar a su adopción".
(Negrilla y subrayado fuera de texto).De otra parte, encontramos la figura de la Conciliación ante esta Superintendencia Nacional de Salud, facultad otorgada por el artículo 38 de la Ley 1122 de 2007, a saber:
"Artículo 38. Conciliación ante la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia Nacional de Salud podrá actuar como conciliadora, de oficio o a petición de parte, en los conflictos que surjan entre sus vigilados y/o entre estos y los usuarios generados en problemas que no les permitan atender sus obligaciones dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, afectando el acceso efectivo de los usuarios al servicio de salud. Los acuerdos conciliatorios tendrán efecto de cosa juzgada y el acta que la contenga, donde debe especificarse con toda claridad las obligaciones a cargo de cada una de ellas, prestará mérito ejecutivo.
Parágrafo. En el trámite de los asuntos sometidos a conciliación, la Superintendencia Nacional de Salud aplicará las normas generales de la conciliación previstas en la Ley 640 de 2001".
(Negrilla fuera de texto.)Del mismo modo el artículo 135 de la Ley 1438 de 2011 establece:
"Artículo 135. Competencia de conciliación. La superintendencia Nacional de Salud podrá actuar como conciliadora de oficio o a petición de parte en los conflictos que surjan entre el administrador del Fosyga, las Entidades Promotoras de Salud, los prestadores de servicios, las compañías aseguradoras del SOAT y entidades territoriales".
De esta manera, si la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado decide optar por el mecanismo alternativo de resolución de conflictos de conciliación podrá, realizarse previo el lleno de los siguientes requisitos:
1. Escrito de solicitud de audiencia de Conciliación, mediante el cual se individualizan las partes y su representante si fuere el caso; cuando se trate de personas jurídicas, debe acreditar su existencia y representación legal.
2. Síntesis de los hechos.
3. Las peticiones.
4. La estimación de la cuantía.
5. Relación de las pruebas que pretenda hacer valer (Original y/o fotocopia de las facturas objeto de la solicitud de conciliación que se encuentren en su poder, o certificación expedida por el representante legal y su contador o su revisor fiscal si fuere el caso, en todo caso dicha certificación deberá contener la relación detallada de la facturación objeto de conciliación), adjuntando copia de la cédula y tarjeta profesional de quien avale la relación y certificación.
6. Constancia de radicación de copia de la solicitud llevada a la parte convocada.
Ahora bien, la conciliación que realiza la Superintendencia Nacional de Salud, constituye un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, que se lleva a cabo mediante la intervención de un conciliador, investido por excepción para administrar justicia en un caso determinado, y es voluntaria, y no puede ser entendida como obligatoria en la medida en que se puede conciliar pero no se impone aceptar dicho medio.
Es así, como dicho mecanismo no constituye un requisito previo para acudir a la vía judicial y lejos de convertirse dicha solución de conflictos en un requisito de procedibilidad ya que lo que se busca con el mismo, es descongestionar la administración judicial.
De acuerdo con lo expuesto obsérvese, que el Sistema de Salud Colombiano, ha contemplado instrumentos administrativos y judiciales, por medio de los cuales los actores del SGSSS pueden procurar la consecución y recuperación de los recursos adeudados, como son acuerdos conciliatorios, la solicitud de giro directo y la Jurisdicción Ordinaria, esto con el fin de mantener el equilibrio financiero, para que no se ponga en riesgo la prestación de los servicios de salud a los afiliados al SGSSS.
De otra parte, mediante el Decreto número 515 de 2004 se definió el Sistema de Habilitación de las Entidades Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS hoy EPSS, estableciendo entre las condiciones de habilitación la siguiente:
"Artículo 4º
. Capacidad técnico-administrativa. Las condiciones de capacidad técnico-administrativa, deberán tener en cuenta, como mínimo, las siguientes:(…)
4.6 La liquidación de los contratos de administración del régimen subsidiado. Incumplen las condiciones técnico-administrativas de operación las ARS que por causas imputables a ellas, no hayan liquidado los contratos de administración de régimen subsidiado".
(Negrilla y subrayado fuera de texto).Tenemos entonces que dentro de las causales de incumplimiento de las condiciones técnico administrativas se encuentra el hecho que la Entidad Promotora de Salud del régimen subsidiado, no haya liquidado los contratos de administración del régimen subsidiado por causas imputables a ellas.
Adicionalmente, respecto del margen de solvencia mediante el Decreto número 3556 de 2008,
"por el cual se modifica el Decreto número 515 de 2004, por el cual se define el Sistema de Habilitación de las Entidades Administradoras de Régimen Subsidiado, ARS, (hoy Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado – EPS’S)" en el artículo 2° se consagró lo siguiente:"Artículo 2°. El artículo 5° del Decreto número 515 de 2004 quedará así:
Artículo 5°. Capacidad financiera. De conformidad con lo previsto en el artículo 180 de la Ley 100 de 1993,
las condiciones de capacidad financiera deberán tener en cuenta el margen de solvencia y el capital o fondo social mínimo que, de acuerdo con la naturaleza jurídica de la entidad, garantice la viabilidad económica y financiera de la entidad según lo establecido en las disposiciones vigentes y lo que establezca el Ministerio de la Protección Social en proporción al número de afiliados y la constitución de una cuenta independiente de sus rentas y bienes para la administración de los recursos del régimen subsidiado, según el caso.Para estos efectos,
el margen de solvencia es la liquidez que deben tener las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, EPS’S para responder en forma adecuada y oportuna por sus obligaciones con terceros, sean estos proveedores de bienes o prestadores de servicios de salud o los usuarios en los términos establecidos en el Decreto número 882 de 1998. Se entiende por liquidez la capacidad de pago que tienen las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado para cancelar, en un término no superior a 30 días calendario, a partir de la fecha establecida para el pago, las cuentas de los proveedores de bienes o prestadores de servicios de salud o usuarios, conforme a los parámetros que señale la Superintendencia Nacional de Salud.Conforme a lo previsto en el artículo 3° del Decreto número 3260 de 2004, cuando la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado no solicite el giro directo de los recursos en el caso del numeral 1 del presente artículo, no podrá acogerse a lo previsto en el parágrafo del artículo 2° del Decreto número 882 de 1998
". (Negrilla y subrayado fuera de texto).Ahora bien, el artículo 3° del Decreto número 3260 de 2004 señala que "el Ministerio de la Protección Social hoy Ministerio de Salud y Protección Social, mediante acto administrativo debidamente motivado, determinará las entidades territoriales respecto de las cuales se adoptará la medida de giro directo de los recursos del Sistema General de Participaciones y del Fosyga a las Administradoras del Régimen Subsidiado que atienden la población del respectivo ente territorial, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley 715 de 2001, en los siguientes eventos:
"1. Cuando la entidad territorial, habiendo recibido los giros del Fosyga y del Sistema General de Participaciones, no le pague a la entidad administradora del régimen subsidiado las UPC-S, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en la cual se vence el término contractual para hacerlo.
(…)".
Sin embargo si la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado no solicitó el giro directo de los recursos en el caso del numeral 1 del artículo 3° del Decreto número 3260 de 2004, no podrá acogerse a lo previsto en el parágrafo del artículo 2° del Decreto número 882 de 1998, que señala:
"Artículo 2°. De las cuentas por pagar superiores a 30 días calendario. Las Entidades Promotoras de Salud y/o Administradoras del Régimen Subsidiado con cuentas por pagar superiores a 30 días calendario, contados a partir de la fecha prevista para su pago, no podrán:
1. Realizar nuevas afiliaciones, salvo los beneficiarios de aquellos afiliados que se encontraban cotizando tratándose de régimen contributivo y los recién nacidos en el régimen subsidiado.
2. Realizar mercadeo de sus servicios con el objeto de obtener nuevas afiliaciones o traslados de afiliados.
3. Afectar el flujo de ingresos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación para cancelar obligaciones provenientes de la amortización de inversiones en infraestructura asistencial o administrativa.
4. Realizar cualquier operación de compra o arrendamiento financiero con opción de compra sobre bienes inmuebles y realizar inversiones de cualquier naturaleza como socio o asociado.
Estas entidades adoptarán, dentro de su organización, los procedimientos y mecanismos que garanticen la observancia de lo dispuesto en el presente artículo e informarán de tal hecho a la Superintendencia Nacional de Salud.
Sin perjuicio de las acciones de vigilancia y control que ejerce la Superintendencia Nacional de Salud, esta podrá informar a los usuarios a través de medios de comunicación de amplia circulación nacional, las entidades cuyas afiliaciones se encuentran suspendidas.
Parágrafo. Esta disposición no será aplicable respecto a las ARS en tanto estas no reciban los recursos correspondientes por parte de los entes territoriales".
(Negrilla y subrayado fuera de texto).Del mismo modo, según el artículo 2° del Decreto número 3556 de 2008, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado deben contar con un margen de solvencia que garantice su viabilidad económica y financiera, es decir, que deben tener liquidez suficiente para responder en forma adecuada y oportuna por sus obligaciones con terceros.
Incurrir en margen de solvencia negativo es una causal de revocatoria de habilitación, en el entendido que no acredita los requisitos dispuestos en el artículo 180 y 230 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 4° del Decreto número 3556 de 2008 a saber:
"Artículo 180. Requisitos de las Entidades Promotoras de Salud.
La Superintendencia Nacional de Salud autorizará como Entidades Promotoras de Salud a entidades de naturaleza pública, privada o mixta, que cumplan con los siguientes requisitos:1. Tener una razón social que la identifique y que exprese su naturaleza de ser Entidad Promotora de Salud.
2. Tener personería jurídica reconocida por el Estado.
3. Tener como objetivos la afiliación y registro de la población al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el recaudo de las cotizaciones y la promoción, gestión, coordinación, y control de los servicios de salud de las Instituciones Prestadoras de Servicios con las cuales atienda los afiliados y su familia, sin perjuicio de los controles consagrados sobre el particular en la Constitución y la ley.
4. Disponer de una organización administrativa y financiera que permita:
a) Tener una base de datos que permita mantener información sobre las características socioeconómicas y del estado de salud de sus afiliados y sus familias;
b) Acreditar la capacidad técnica y científica necesaria para el correcto desempeño de sus funciones, y verificar la de las Instituciones y Profesionales prestadores de los servicios;
c) Evaluar sistemáticamente la calidad de los servicios ofrecidos.
5. Acreditar periódicamente un número mínimo y máximo de afiliados tal que se obtengan escalas viables de operación y se logre la afiliación de personas de todos los estratos sociales y de los diferentes grupos de riesgo. Tales parámetros serán fijados por el gobierno nacional en función de la búsqueda de la equidad y de los recursos técnicos y financieros de que dispongan las Entidades Promotoras de Salud.
6.
Acreditar periódicamente el margen de solvencia que asegure la liquidez y solvencia de la Entidad Promotora de Salud, que será fijado por el gobierno nacional.7. Tener un capital social o Fondo Social mínimo que garantice la viabilidad económica y financiera de la Entidad, determinados por el Gobierno Nacional.
8. Las demás que establezca la ley y el reglamento, previa consideración del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud
<4>.Parágrafo. El Gobierno Nacional expedirá las normas que se requieran para el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo".
(Negrilla y subrayado fuera de texto)."Artículo 230. Régimen sancionatorio.
(…)
El certificado de autorización que se les otorgue a las Empresas Promotoras de Salud podrá ser revocado o suspendido por la Superintendencia
mediante providencia debidamente motivada, en los siguientes casos:1. Petición de la Entidad Promotora de Salud.
2. Cuando la entidad deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos para el otorgamiento de la autorización.
3. Cuando la entidad no haya iniciado su actividad en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de otorgamiento del certificado de autorización.
4. Cuando la entidad ejecute prácticas de selección adversa.
5. Cuando se compruebe que no se prestan efectivamente los servicios previstos en el Plan de Salud Obligatorio.
(…)"
(Negrilla y subrayado fuera de texto)."Artículo 4°. El artículo 16 del Decreto número 515 de 2004 quedará así:
"Artículo 16. Revocatoria de la habilitación. La Superintendencia Nacional de Salud revocará, total o parcialmente, la habilitación de las Entidades Promotoras de Salud del régimen subsidiado, conforme a las siguientes reglas:
16.1. Revocatoria total de la habilitación
: La Superintendencia Nacional de Salud revocará totalmente la habilitación de una Entidad Promotora de Salud de régimen subsidiado, cuando se verifique el incumplimiento de por lo menos una de las condiciones que a continuación se señalan:a) La provisión de servicios de salud a través de prestadores de servicios, que de acuerdo con el pronunciamiento de la dirección departamental o distrital de salud incumplan las condiciones de habilitación;
b) La realización de operaciones que deriven en desviación de recursos de la seguridad social;
c) La realización de operaciones directas o indirectas con vinculados económicos o la celebración de contratos de mutuo, créditos, otorgamiento de avales y garantías a favor de terceros;
d) La utilización de intermediarios para la organización y administración de la red de prestadores de servicios, en términos diferentes a lo establecido en el presente decreto;
e) La realización de actividades que puedan afectar la prestación del servicio, la correcta administración o la seguridad de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud;
f) El incumplimiento de las condiciones de capacidad técnico-administrativa;
g). El incumplimiento de las condiciones de capacidad financiera;
h) El incumplimiento de las condiciones de capacidad tecnológica y científica.
(…)".
negrilla y subrayado fuera de texto.Ahora, el parágrafo 2° del artículo 233 de la Ley 100 de 1993 estableció:
"Artículo 233. De la Superintendencia Nacional de Salud
. La Superintendencia Nacional de Salud es un organismo adscrito al Ministerio de Salud con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.(…)
Parágrafo 2. El procedimiento administrativo de la Superintendencia Nacional de Salud será el mismo que se consagra por las disposiciones legales para la Superintendencia Bancaria
. Los actos de carácter general que expida la Superintendencia Nacional de Salud no producirán efectos legales mientras no se publiquen en el boletín del Ministerio de Salud, capítulo, Superintendencia Nacional de Salud, el cual podrá ser editado y distribuido a través de esta". (Negrilla y subrayado fuera de texto).La Entidad Promotora de Salud Régimen Subsidiado Pijaosalud - Entidad Promotora de Salud Indígena EPSI-EPSS, presentó en dos trimestres, esto es, marzo y septiembre de 2011 margen de solvencia negativo, situación que genera un riesgo para el Sistema General de Seguridad Social en Salud por cuanto se vulnera el aseguramiento en salud y la prestación de los servicios de salud, en el entendido que la EPSS Pijaosalud no cuenta con la liquidez suficiente para responder por sus obligaciones ante terceros.
Aunque la Entidad Promotora de Salud Régimen Subsidiado Pijaosalud - Entidad Promotora de Salud Indígena EPSI-EPSS se encuentra en causal de revocatoria de habilitación, esta Superintendencia Nacional de Salud antes de adoptar una decisión tan drástica, ha optado por tomar una medida cautelar de vigilancia especial que permita que la entidad subsane y supere la deficiencia en el margen de solvencia, medida acorde con lo establecido en el literal d) del Anexo IV.C.1-1 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 para grupos étnicos como medida de salvamento previo a optar por la decisión de revocar la habilitación para administrar y operar el Régimen Subsidiado en salud, la referida normatividad dispuso:
"d) Se le dará prioridad al saneamiento financiero de las EPSI
- IPSI, creadas y controladas por las autoridades indígenas para garantizar su continuidad en el sistema, que por razones de diversidad cultural, accesibilidad geográfica, dispersión poblacional, aumento del alto costo, conflicto armado, zona de riesgo natural, perfil epidemiológicos reales, poblaciones en fronteras entre otros se han visto afectadas en su liquidez económica".Adicional a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el inciso 1º del artículo 6º del Decreto número 506 de 2005 habla de las medidas cautelares y la toma de posesión de bienes, haberes y negocios, y contempla la remisión específica a la Regulación del Estatuto Orgánico del Sector Financiero, en relación con las medidas cautelares, así:
"Artículo 6°. Medidas cautelares y toma de posesión. Las medidas cautelares
y la toma de posesión de bienes haberes y negocios se regirán por las disposiciones contempladas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero".(…)".
(Negrilla y subrayado fuera de texto).Del mismo modo, y conforme a lo anterior expuesto, el numeral 25 del artículo 6º del Decreto número 1018 de 2007 estableció como funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, entre otras la siguiente:
"(…)
25.
Realizar, de acuerdo con la normatividad vigente, los procedimientos de fusión, adquisición, liquidación, cesión de activos, pasivos y contratos, toma de posesión para administrar o liquidar y otros mecanismos aplicables a las entidades promotoras y prestadoras que permitan garantizar la adecuada prestación del servicio de salud." (Negrilla y subrayado fuera de texto).Nótese cómo la normatividad descrita, no restringe a un solo modelo de medida cautelar, y facultó a la Superintendencia Nacional de Salud a tomar medidas, aplicar otros mecanismos a las EPS e IPS, que se regirán por las disposiciones contempladas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Así mismo el inciso 1° del artículo 6° del Decreto número 506 de 2005 y el numeral 25 del artículo 6° del Decreto número 1018 de 2007, las dos normas que facultan a la Superintendencia Nacional de Salud se encuentran vigentes, las cuales no han sido derogadas ni modificadas por ende pueden ser utilizadas por la Superintendencia Nacional de Salud.
En virtud de lo anterior, y por remisión expresa al Estatuto Orgánico Financiero, en este se establece en el Capítulo XX, los Institutos de Salvamento y Protección de la Confianza Pública, determinando en el artículo 113 las medidas preventivas de la toma de posesión, dentro de las cuales se encuentra la vigilancia especial, que se define como una medida cautelar para evitar que las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia incurran en causal de toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios, o en causal de revocatoria de su autorización o habilitación como EPS, o para subsanarla. En el evento en que se establezca dicha medida, corresponderá a la Superintendencia Nacional de Salud determinar los requisitos que tales entidades deben observar para su funcionamiento, con el fin de enervar, en el término más breve posible, la situación que le ha dado origen.
Es importante precisar que la Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo con la normatividad aquí expuesta, cuenta con la facultad de adoptar las medidas cautelares establecidas en el Capítulo XX del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero con relación a las Entidades Promotoras de Salud y Prestadoras que permitan garantizar la adecuada prestación del servicio de salud.
De acuerdo a la remisión expresa, contenida en el parágrafo 2º del artículo 233 de la Ley 100 de 1993 y el inciso 1º del artículo 6º del Decreto número 506 de 2005 y a las funciones señaladas para la Superintendencia Nacional de Salud en el numeral 25 del artículo 6º del Decreto número 1018 de 2007, en relación con las medidas cautelares, las normas aplicables a los otros mecanismos cautelares que permitan garantizar la adecuada prestación del servicio de salud, son las contempladas en el Capítulo XX del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto-ley 633 de 1993, el cual establece en su artículo 113, lo siguiente:
"Medidas Preventivas de la Toma de Posesión.
1.
Vigilancia especial.La vigilancia especial es una medida cautelar para evitar que las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria incurran en causal de toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios, o para subsanarla. En el evento en que se establezca dicha medida, corresponderá a la Superintendencia Bancaria determinar los requisitos que tales entidades deben observar para su funcionamiento, con el fin de enervar, en el término más breve posible, la situación que le ha dado origen. (…)"
Dentro de los objetivos de las medidas preventivas o cautelares que toma la Superintendencia Nacional de Salud, tal como se indicó en la Resolución que se recurre y que este Despacho estima necesario recordar tenemos los siguientes:
a) Prevenir o evitar las causales de revocatoria de la autorización o habilitación. Se busca primordialmente impedir que una institución vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud que presenta una situación real o potencial de deterioro de cualquiera de sus indicadores (liquidez, solvencia, gestión o cualquier otro), o que persista en incumplir una orden debidamente impartida por dicha autoridad o una norma legal, quede efectivamente incursa en causal de revocatoria de autorización o habilitación. En otras palabras, se persigue con la medida cautelar evitar que la institución configure una o más causales de revocatoria de la autorización o habilitación y que, por lo tanto, deba ser liquidada;
b) Subsanar las causales de revocatoria de la autorización o habilitación. En este caso el propósito que se persigue con la medida cautelar, contrario al anterior, ya no es prevenir que la entidad incurra en la causal de revocatoria de la autorización o habilitación, sino subsanarla o enervarla. Es decir, encontrándose efectivamente la vigilada en presencia de la causal de revocatoria de autorización o habilitación, la medida cautelar busca el saneamiento de la situación que le ha dado origen, con el fin de impedir así su revocatoria de autorización o habilitación y por ende su liquidación;
c) Salvar la entidad vigilada para que siga operando normalmente. La medida tiene a su vez como finalidad poner a la entidad en condiciones de seguir operando normalmente en el mercado, de suerte que se evite acudir a la medida extrema de revocatoria de la autorización o habilitación y por ende su liquidación;
d) Proteger el aseguramiento y atención de los afiliados, y de garantizar el pago a los prestadores de servicios de salud. Como consecuencia obvia del salvamento de la
entidad vigilada se previene la revocatoria de su autorización o habilitación y por ende su liquidación y se logra proteger en particular los afiliados y los prestadores de servicios de salud. Se salvaguardan igualmente los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en general los dineros del erario público, con lo cual se evitan traumatismos de distinto orden para el mismo Estado.
La medida no tiene los efectos de la intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar sobre los Prestadores de Servicio de Salud los cuales de conformidad con el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, modificatorio del artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la toma de posesión se constituye en:
a) La separación de los administradores y directores de la administración de los bienes de la intervenida. En la decisión de toma de posesión la Superintendencia Bancaria podrá abstenerse de separar determinados directores o administradores, salvo que la toma de posesión obedezca a violación a las normas que regulan los cupos individuales de crédito o concentración de riesgo, sin perjuicio de que posteriormente puedan ser separados en cualquier momento por el agente especial;
b) La improcedencia del registro de la cancelación de cualquier gravamen constituido a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación está sujeta a registro, salvo expresa autorización del agente especial designado. Así mismo, los registradores no podrán inscribir ningún acto que afecte el dominio de los bienes de propiedad de la intervenida, so pena de ineficacia, salvo que dicho acto haya sido realizado por la persona antes mencionada;
c) La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión por razón de obligaciones anteriores a dicha medida. A los procesos ejecutivos se aplicarán en lo pertinente las reglas previstas por los artículos 99 y 100 de la Ley 222 de 1995, y cuando allí se haga referencia al concordato se entenderá que se hace relación al proceso de toma de posesión. La actuación correspondiente será remitida al agente especial;
d) La cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la toma de posesión que afecten bienes de la entidad;
e) La suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma de posesión, cuando así lo disponga la Superintendencia Nacional de Salud, en el acto de toma de posesión. En el evento en que inicialmente no se hayan suspendido los pagos, la Superintendencia en el momento en que lo considere conveniente, podrá decretar dicha suspensión. En tal caso los pagos se realizarán durante el proceso de liquidación, si esta se dispone, o dentro del proceso destinado a restablecer la entidad para que pueda desarrollar su objeto social de acuerdo con el programa que se acuerde con los acreedores. No obstante, la nómina continuará pagándose normalmente, en la medida en que los recursos de la entidad lo permitan;
f) La interrupción de la prescripción y la no operancia de la caducidad respecto de los créditos a cargo de la entidad que hayan surgido o se hayan hecho exigibles antes de la toma de posesión.
En el evento en que se decrete la cesación de pagos o la liquidación de la entidad, o se reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, la misma dejará de estar sujeta al régimen de la renta presuntiva;
g) El que todos los depositantes y los acreedores, incluidos los garantizados, quedarán sujetos a las medidas que se adopten para la toma de posesión, por lo cual para ejercer sus derechos y hacer efectivo cualquier tipo de garantía de que dispongan frente a la entidad intervenida, deberán hacerlo dentro del proceso de toma de posesión y de conformidad con las disposiciones que lo rigen. En relación con los créditos con garantías reales se tendrá en cuenta la preferencia que les corresponde, según sea el caso, esto es, de segundo grado si son garantías muebles y de tercer grado si son inmuebles.
La separación de los administradores y del revisor fiscal por causa de la toma de posesión, al momento de la misma o posteriormente, da lugar a la terminación del contrato de trabajo por justa causa y por ello no generará indemnización alguna.
El término de dicha medida es dentro de un término no mayor de dos (2) meses prorrogables contados a partir de la toma de posesión, la Superintendencia Nacional de Salud, previo concepto del Comité de Intervenciones, determinará si la entidad debe ser objeto de liquidación, si se pueden tomar medidas para que la misma pueda desarrollar su objeto conforme a las reglas que la rigen.
En el evento de que se disponga la liquidación de la entidad por parte de la Superintendencia, la toma de posesión se mantendrá hasta que termine la existencia legal de la entidad o hasta que se entreguen los activos remanentes al liquidador designado por los accionistas, una vez pagado el pasivo externo.
Cuando no se disponga la liquidación de la entidad, la toma de posesión no podrá exceder del plazo de un (1) año, prorrogable por la Superintendencia Nacional de Salud, por un plazo no mayor de un año; si en ese lapso no se subsanaren las dificultades que dieron origen a la toma de posesión, la Superintendencia Nacional de Salud dispondrá la disolución y liquidación de la institución vigilada. Lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno por resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando así se requiera en razón de las características de la entidad;
e)
Asegurar la confianza pública en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La consecución de cada uno de los anteriores objetivos, vale decir, su materialización, es naturalmente lo que permite construir un ambiente de confianza y seguridad por parte de la comunidad frente al sector de la salud. Desde este punto de vista podemos decir que este objetivo configura en suma el fin supremo de las medidas preventivas o cautelares en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.Se trata de una medida cautelar de las obligatorias por imposición u orden de la Superintendencia Nacional de Salud, categoría en las que se encuentran las que pueden ser ordenadas por dicha autoridad, siempre que prevea la inminencia de que una sometida a su control y vigilada ha incurrido o puede incurrir en una o varias causales de revocatoria de la autorización o habilitación.
En consecuencia, una vez ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud es de obligatorio cumplimiento por parte de la institución objeto de la medida. Tal como ya lo explicamos, se orienta a evitar que los motivos de la revocatoria de autorización o habilitación se concreten y por ende se dé su liquidación o, que si ya se dieron, se enerven en el término más breve posible.La facultad para decidir qué mecanismo ordenar y en qué oportunidad, es discrecional del Superintendente Nacional de Salud.
Para ello dicho funcionario debe evaluar y sopesar la situación particular que presente la entidad vigilada, y observar en cada caso las disposiciones legales pertinentes.De otra parte, el instituto de salvamento que puede ordenar la Superintendencia debe tener una relación funcional directa con el hecho que genera la causal de revocatoria de autorización o habilitación, con el fin de que pueda alcanzar eficazmente los propósitos preventivos o de saneamiento que se persiguen. Así mismo, la oportunidad para disponer la medida se encuentra supeditada a la configuración real o potencial de la causal de revocatoria de autorización o habilitación.
En este orden de ideas, la Superintendencia Nacional de Salud dando estricto cumplimiento a la normatividad que regula la materia, adoptó las medidas Cautelares las cuales generan seguridad al usuario afiliado, de que la entidad a la cual se encuentre asegurado en salud cumpla con unos estándares definidos y cuente así con capacidad para operar los servicios de salud y administrar los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud con responsabilidad y eficiencia, y así garantizarle a sus afiliados el acceso a los servicios de salud.
Esta Superintendencia Nacional de Salud es la más interesada en que la
Entidad Promotora de Salud Régimen Subsidiado Pijaosalud - Entidad Promotora de Salud Indígena EPSI-EPSS enmiende o corrija la crisis financiera por la que está atravesando, pues lo que se busca es evitar la pérdida de confianza en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la afectación en el aseguramiento en salud y en la prestación del servicio de salud.Ahora bien, la medida de vigilancia especial consiste en una supervisión mucho más exigente y rigurosa, razón por la cual se decidió designar un contralor a la
Entidad Promotora de Salud Régimen Subsidiado Pijaosalud - Entidad Promotora de Salud Indígena EPSI-EPSS y requerir la presentación y cumplimiento de un Plan de Acción por parte del programa de EPS-S.El Contralor ejerce las funciones propias de un revisor fiscal, y debe conforme a lo dispuesto en la Circular Única, Título IX remitir un informe preliminar en medio físico a la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de esta Superintendencia, en el que conste el estado de la EPS-S, además debe apoyar, suscribir y avalar el Plan de Acción, entre otras cosas adicionales, por lo que por tal labor se le deben fijar unos honorarios.
Es así que en el documento anexo al acta del Comité de Intervenciones número 24 del 24 de enero de 2012, se estableció la asignación de honorarios a los contralores designados por esta Superintendencia Nacional de Salud en las Entidades objeto de medida cautelar de vigilancia especial a saber:
"DOCUMENTO ANEXO AL ACTA DE COMITÉ DE INTERVENCIONES NÚMERO 24 DEL 24 DE ENERO DE 2012
Asignación de honorarios a los contralores designados por la Superintendencia Nacional de Salud en las entidades objeto de medida cautelar de vigilancia especial
1. Marco Normativo
Decreto número 095 de 2000,
por el cual se determinan y reglamentan los honorarios de los liquidadores y contralores designados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.Decreto número 1015 de 2002, por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 68 de la Ley 715 de 2001 señala lo siguiente:
"Artículo 1°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, la Superintendencia Nacional de Salud aplicará en los procesos de intervención forzosa administrativa, para administrar o para liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como en los de intervención técnica y administrativa de las Direcciones Territoriales de Salud, las normas de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993, la Ley 510 de 1999, el Decreto número 2418 de 1999 y demás disposiciones que lo modifican y desarrollan"
Resolución número 000237 de 2010 de la Superintendencia Nacional de Salud modificada por la Resolución número 002659 del 12 de octubre de 2011, por la cual se establece el procedimiento para la evaluación, cálculo y fijación de los honorarios definitivos a los Liquidadores, Agentes Especiales y Contralores de las Entidades objeto de toma de posesión por parte de la superintendencia Nacional de Salud".
2. Aspectos relevantes
La Superintendencia Nacional de Salud con fundamento en lo establecido en el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, el Decreto número 1015 de 2002 y por remisión expresa al Estatuto Orgánico Financiero, se establece en el Capítulo XX, los Institutos de Salvamento y Protección de la Confianza Pública, artículo 113 las medidas preventivas de la toma de posesión, dentro de las cuales se encuentra la Vigilancia Especial, que se define como una medida cautelar para evitar que las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia incurran en causal de toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios, o en causal de revocatoria de su autorización o habilitación como EPS, o para subsanarla. En el evento en que se establezca dicha medida, corresponderá a la Superintendencia Nacional de Salud determinar los requisitos que tales entidades deben observar para su funcionamiento, con el fin de enervar, en el término más breve posible, la situación que le ha dado origen.
La Medida Cautelar de vigilancia Especial contempla:
I. La r
emoción del Revisor Fiscal de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, Caja de Previsión Social de Comunicaciones "Caprecom EPSS".II. La
designación de Contralor de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, Caja de Previsión Social de Comunicaciones "Caprecom EPSS", yIII. La presentación y cumplimiento de la
Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, Caja de Previsión Social de Comunicaciones "Caprecom EPSS", de un Plan de Acción de la Medida Cautelar de Vigilancia Especial conforme a los lineamientos y parámetros establecidos por la Superintendencia Nacional de salud, dentro del plazo determinado y bajo las circunstancias excepcionales establecidas por el organismo de control.La designación de Contralor en las entidades objeto de la Medida Cautelar de Vigilancia Especial, conlleva la asignación de honorarios que deberán ser asumidos directamente por la entidad objeto de la medida.
Teniendo en cuenta que es la primera vez que la Superintendencia Nacional de Salud aplica la Medida Cautelar de Vigilancia Especial y que la Resolución número 237 de 2010, modificada por la Resolución número 002659 del 12 de octubre de 2011, no contempla los honorarios para Contralores, es procedente aplicar, por analogía, el Decreto número 095 de 2000, por el cual se determinan y reglamentan los honorarios de los liquidadores y contralores designados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, con base en el cual la Superintendencia Financiera de Colombia, fija los honorarios de los Contralores designados en virtud de la aplicación de la Medida Cautelar de Vigilancia Especial establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
3.
Parámetros establecidos para la fijación de honorarios a contralores en entidades objeto de vigilancia especialEl Decreto número 095 de 2000 señala:
"Artículo 1°.
Determínase la siguiente tabla de honorarios que percibirán los liquidadores y contralores designados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras:Categoría Monto máximo de honorarios al mes
(Cifras en salarios mínimos legales mensuales)
1 Hasta 30
2 Hasta 40
3 Hasta 50
4 Hasta 60
5 Hasta 70".
Las anteriores categorías y rangos representan los siguientes montos teniendo en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente aprobado para el año 2012:
|
SMMLV aprobado para el año 2012 |
CATEGORÍA |
MONTO MÁXIMO |
VALOR $ |
|
566.700,00 |
1 |
30 |
17.001.000,00 |
|
2 |
40 |
22.668.000,00 |
|
|
3 |
50 |
28.335.000,00 |
|
|
4 |
60 |
34.002.000,00 |
|
|
5 |
70 |
39.669.000,00 |
"Artículo 2º
. ... Las cualidades del liquidador y del contralor que excedan los requisitos mínimos para su designación, establecidos en el artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por la Ley 510 de 1999, incluyendo aquellas especiales que se requieran por virtud de la complejidad de la liquidación, podrán tenerse en cuenta en el momento de calcular los honorarios".El artículo anterior dispone igualmente que las categorías, señaladas en el artículo
1o, serán desarrolladas por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (por analogía Superintendencia Nacional de Salud), de acuerdo con los siguientes factores:Tamaño de la entidad en liquidación, determinado, entre otros, por los siguientes elementos: valor de los activos, número de oficinas, número de clientes, número de empleados, número y diversidad de productos. En el caso de cooperativas, también podrá tenerse en cuenta el número de asociados.
Complejidad, determinada, entre otros, por los siguientes elementos: tipo de entidad, tipo y ubicación de las oficinas y de los acreedores, calidad de la cartera en el momento de asumir la liquidación y presencia de conductas que den o hayan dado lugar a investigaciones penales, administrativas o fiscales.
Las cualidades del liquidador y del contralor que excedan los requisitos mínimos para su designación, establecidos en el artículo
295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por la Ley 510 de 1999, incluyendo aquellas especiales que se requieran por virtud de la complejidad de la liquidación, podrán tenerse en cuenta en el momento de calcular los honorarios.Consideraciones de la Superintendencia Nacional de Salud
Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, además de los parámetros establecidos en la Resolución número 237 de 2010, se deben tener en cuenta otros factores que
influyen predominantemente en la designación de honorarios a los contralores designados en las entidades objeto de vigilancia especial. Esta consideración, corresponde con lo establecido en artículo 2º, del Decreto número 095 de 2000, como ya se mencionó.1.2.1 Cualidades de los contralores designados
Las firmas consideradas para ser designadas como Contralor de las entidades objeto de vigilancia especial, fueron inscritas en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución número 1947 de 2003, por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el nombramiento y posesión de Interventores, Liquidadores y Contralores designados por la Superintendencia Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones.
Para tal designación, el artículo 2º de la Resolución número 1947 de 2003, dispuso en su literal d): Cuando se trate de la designación de una persona jurídica como Interventora, Liquidadora o Contralora, deberá haber sido constituida por lo menos con un (1) año de anterioridad a la fecha de su designación y acreditar que dispone de la infraestructura técnica, operativa, financiera y económica adecuada para el desempeño de la función. También deberá acreditar que tiene personal calificado que reúna todos los requisitos exigidos a las personas naturales para ser Interventores, Liquidadores o Contralores, según el caso.
Por otra parte, la Resolución número 1272 de 2011, reglamentó la creación y funcionamiento del Comité de Intervenciones y en el numeral 5 del artículo 5°, relativo a funciones del Comité, dispuso:
"5. Evaluar y recomendar la designación o remoción de agentes interventores, liquidadores y contralores de las entidades intervenidas, con fundamento en el Registro de Liquidadores e Interventores y en el Registro de Contralores, así como evaluar y recomendar la designación y fijación del a remuneración inicial de los promotores, en acuerdos de reestructuración de pasivos de entidades vigiladas".
Las empresas recomendadas para ser designadas en las entidades objeto de vigilancia especial, superan los requisitos establecidos en esta norma y por tanto exceden los requisitos mínimos para su designación, para lo cual es preciso adjuntar las hojas de vida, así:
BAKER TILLY COLOMBIA: 221 folios
VALENCIA CONSULTORES Y OUTSOURSING VCO S. A. 273 folios
CROWE HORWATH COLOMBIA S. A. 162 folios
JAHV MCGREGOR 170 folios
1.2.2 Actividades que deben desempeñar los contralores
Además de estas cualidades que generan criterios adicionales para fijar los honorarios del Contralor, se considera necesario mencionar que la tarea de estos designados va más allá de la revisoría fiscal, teniendo en cuenta que a través de la vigilancia especial la Superintendencia puede ejercer una vigilancia mucho más exigente y rigurosa, una supervisión in situ por el tiempo que sea necesario, sin que implique coadministración y en todo caso diferente a la que realiza ordinariamente en casos normales.
Para tal propósito la entidad objeto de la medida, deberá presentar un plan de acción, conforme a los lineamientos y parámetros establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud, dentro del plazo determinado y bajo las circunstancias excepcionales establecidas por el organismo de control.
El Contralor designado deberá apoyar, suscribir y avalar, el Plan de Acción, según los lineamientos y parámetros establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud, que debe contener lo siguiente:
"Plan de acción de la medida cautelar de vigilancia especial
El Plan de Acción de la Medida Cautelar de Vigilancia Especial, deberá cumplir como mínimo los siguientes aspectos:
1. Plan de Información a los afiliados, red de servicios, proveedores y otros organismos de control, a través del cual se convoque a todos los acreedores que tengan derecho a reclamarle a la entidad para que se registren y auditen todas las reclamaciones, y se informe sobre la medida cautelar adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud y de la no afectación de los derechos de aseguramiento y de atención en salud de los afiliados.
2. Depuración Contable que permita establecer con claridad la realidad financiera de la entidad y en particular la depuración de las deudas o pasivos de las cuentas por cobrar o por pagar.
3. Plan de Recuperación y Sostenibilidad Financiera, que estará orientado a garantizar la liquidez de la entidad, y el cumplimiento de los estándares financieros que establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud para la EPS y EPSS, en particular lo que tenga que ver con la liquidez, el patrimonio, el capital y la rentabilidad, teniendo en cuenta que el plan de recuperación está encaminado a subsanar la insuficiencia financiera que presenta la entidad objeto de vigilancia especial.
El Plan de Recuperación y Sostenibilidad Financiera deberá incluir el siguiente programa de ajuste financiero, el cual tiene como objetivo central, asegurar los recursos financieros y económicos que permitan la atención adecuada de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y debe comprender lo siguiente:
i) Acta de aprobación del programa de ajuste financiero por parte del máximo organismo decisorio de la entidad, cuyo plan de acción no puede tener un horizonte mayor a tres años;
ii) Estados financieros certificados, correspondiente al mes base de inicio del programa de ajuste;
iii) Discriminación de activos y pasivos con accionistas o vinculados económicos que posean directa o indirectamente el 5% o más del capital del Programa de EPS o del Programa de EPSS. Se debe precisar las condiciones financieras en que los mismos fueron adquiridos;
iv) Condonación de la posible reclamación de acreencias por parte de los asociados, o en su defecto, la aceptación de dichos accionistas del pago subordinado al resto del pasivo externo;
v) Propuesta de capitalización;
vi) Propuesta de cesión y venta de activos fijos improductivos;
vii) Plan de acción de recobros;
viii) Plan de acción para la disminución gradual del pasivo generado por la prestación de servicios;
ix) Acuerdos de pago del pasivo externo;
x) Ajustes administrativos para racionalización de gastos;
xi) Flujo de caja mensual con la proyección de ingresos, egresos y plan de pagos de pasivos generados por la administración del sistema;
xii) Estados financieros mensuales proyectados en el horizonte del programa, con los respectivos indicadores financieros.
Que garantice el equilibrio operacional y la operación corriente de la entidad.
4. Reorganizar y disponer de una red de servicios necesaria para prestar los servicios del Plan Obligatorio de Salud Contributivo y Subsidiado en las condiciones establecidas en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.
Estructurar y soportar la contratación de la red ofertada a los afiliados incluyendo los mecanismos de referencia y contrarreferencia.
Identificar el flujo de los recursos a la red garantizando de ser necesario en este, el GIRO DIRECTO, sin afectar la operación corriente de la entidad.
5. Monitoreo y evaluación en la atención en salud y en el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.
Diseñar, presentar y cumplir un Plan de Seguimiento con las Asociaciones de Usuarios y el acompañamiento de la Superintendencia Delegada de Protección al Usuario de la Superintendencia Nacional de Salud, que permita conocer, registrar y controlar la atención efectiva de las enfermedades de mayor impacto en salud pública y de alto costo, y de los grupos vulnerables definidos por la normatividad vigente.
Así mismo, este Plan deberá registrar los motivos y el comportamiento de las Peticiones, quejas y Reclamos de los afiliados, que se registren tanto en la entidad objeto de la medida cautelar, como en la Superintendencia Nacional de Salud valorando su oportuna atención.
6. Auditoría Forense Contable a través de firmas especializadas para el evento, de acuerdo a lo definido por la Superintendencia Nacional de Salud, con cargo a la entidad en Medida Cautelar Preventiva de Vigilancia Especial, la cual estará encargada de recopilar procesar, analizar, presentar y sustentar de una manera sencilla veraz y profesional y objetiva información de índole contable que permita a sus practicantes dentro de un estándar forense dar testimonio calificado frente a interrogantes como: quién, por qué, qué, dónde, cómo y cuándo, se presentaron hechos o actos de tipo financiero o contable al interior de la entidad, sin llegar a determinar la existencia o no de fraude, dentro de investigaciones que puedan resultar extrajudicial, prejudicial o judicial con el fin de poder definir la controversia.
7. Elaboración de un plan que garantice el adecuado cumplimiento y fortalecimiento del Sistema de información acorde con los requisitos de habilitación establecido para las entidades que administren el régimen contributivo y el régimen subsidiado que incluya como mínimo lo siguiente:
i) Sistema de Afiliación y Registro;
ii) Sistema de red prestadora;
iii) Sistema de Gestión de Indicadores;
iv) Seguimiento y control a los servicios de salud prestados al afiliado;
v) Sistema Administrativo y Financiero;
vi) Sistema de Atención al Usuario.
Los sistemas de información deberán incluir las políticas de seguridad, de acceso a la información, oportunidad y calidad de la información que permita la interrelación entre los diferentes componentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
8. Estructurar Prácticas del Buen Gobierno y de Mejor Servicio, que deberán incluir en su objeto, como mínimo, los términos y condiciones bajo los cuales la entidad objeto de vigilancia especial se compromete a cumplir el Plan de Acción, así como los esquemas de seguimiento, teniendo como insumos, entre otros, aspectos administrativos, financieros y de gestión; y en las obligaciones de la misma entidad incluyendo en este, como mínimo las siguientes:
i) Estructurar y presentar el Plan de Acción con la aprobación previa y la evaluación correspondiente del Contralor aquí designado, y adelantar el seguimiento, evaluación y monitoreo, así como los ajustes correspondientes;
ii) Elaborar y entregar los reportes de información requeridos por la Superintendencia Nacional de Salud, a través de los instrumentos de seguimiento que para tal fin se establezcan, como la Circular Única, entre otros;
iii) Presentar los informes de seguimiento en las fechas establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud;
iv) Reportar la información financiera, administrativa y de calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud, con la periodicidad y oportunidad que requiera la Superintendencia Nacional de Salud;
v) Presentar, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, un informe de avance sobre el saneamiento financiero, con la evidencia en el mejoramiento en el acceso, la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud de su población afiliada;
vi) Suministrar la información que se requiera en desarrollo del proceso de auditoría integral que la Superintendencia Nacional de Salud realice, en los casos que lo considera necesario;
vii) Garantizar el oportuno y adecuado suministro de información requerida por las autoridades del orden territorial y del orden nacional de control, en relación con la ejecución del Código del Buen Gobierno;
viii) Realizar y validar, en conjunto con el contralor designado, un plan de cancelación de pasivos, así como el informe sobre el cumplimiento del plan con periodicidad mensual, a ejecutarse.
9. Tablero de Control, el Plan de Acción debe tener un Tablero de Control que identifique:
i) Las causales que dieron motivo a la imposición de la medida cautelar que aquí se adopta y las que se adicionen durante su desarrollo, y
ii) Las acciones que se definan para superarlas;
iii) Las actividades para normalizar la gestión.
Que permita al mismo tiempo registrar los avances y cumplimiento de las mismas, así como sus responsables.
Para realizar las actividades correspondientes al contralor, deberá disponer de un equipo de trabajo suficiente que le permita realizar de manera eficiente sus labores y además cumplir con los pagos de ley por concepto de honorarios.
3.2.1 Consideración de recursos con los que deberá contar el contralor para ejercer su labor
Así las cosas, un contralor designado deberá tener como mínimo el siguiente esquema de trabajo, con el requerimiento de los recursos humanos y físicos correspondientes:
a) Equipo de trabajo multidisciplinario e interdisciplinario
Se deberá contar con profesionales y auxiliares, para realizar la auditoría integral, con asignación de actividades específicas, entre las cuales corresponderían la planeación, ejecución y aprobación de informes, ejecución de trabajo y dirección de equipo.
Lo anterior bajo el entendido de que se requiere frente al plan de acción, evaluaciones técnico científicas, jurídicas con base en la normatividad, de sistemas de información, financieras y medidas de control interno, entre otros.
Es decir, que el contralor debe ejecutar la auditoría integral en áreas que comprenden control interno, financiera, gestión, riesgos, recursos TIC, revisoría fiscal, entre otras, que coadyuvan a la evaluación y monitoreo al plan de acción.
b) Actividades de metodología
Es preciso tener en cuenta que para cumplir con las labores de auditoría y dependiendo de la ubicación de las entidades objeto de vigilancia especial, será necesario incluir en la metodología de trabajo lo siguiente:
Visitas para recoger evidencias de la auditoría
Emitir informes con recomendaciones para mejorar procedimientos administrativos, contables y de control interno.
Asistir a reuniones y comités según necesidades en su gestión.
Adicionalmente, es preciso enunciar que en virtud de las facultades conferidas en el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999 y siguientes, ejerce funciones públicas transitorias; en consecuencia,
el nombramiento y desempeño, no constituye ni establecen relación laboral alguna entre el designado y la entidad objeto de medida cautelar de vigilancia especial, ni entre aquel y la Superintendencia Nacional de Salud.También es pertinente mencionar que
a los honorarios asignados al contralor, como persona jurídica, se les deberá aplicar las tasas impositivas (tributarias) de ley locales y nacionales según correspondan.En concordancia con lo anterior, se considera aplicar los parámetros establecidos en la Resolución número 237 de 2010, en relación con el tamaño de la entidad, aspectos logísticos y complejidad y determinar la categoría de honorarios, puntaje que deberá ser representado en smlmv.
Estos salarios mínimos serán aplicados de conformidad con las categorías establecidas en el Decreto número 095 de 2000 y teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución número 002659 de 2011.
Por lo anterior, se procede a considerar la asignación de los honorarios de los contralores designados en las entidades objeto de medida cautelar de vigilancia especial así:
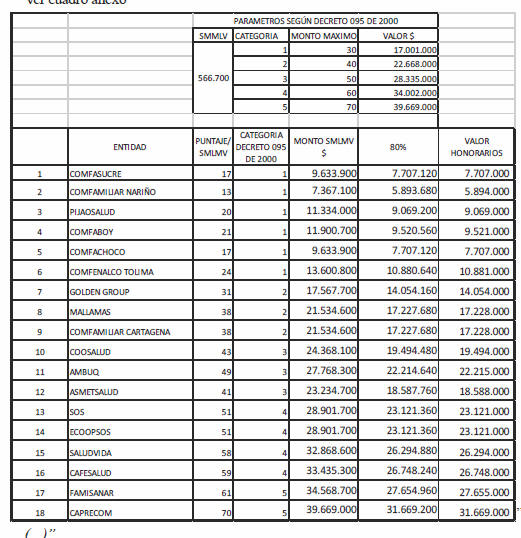
(…)".
En síntesis, obsérvese, según el concepto técnico financiero rendido por la Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud, que la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud EPSI no logró desvirtuar los motivos que dieron lugar a la adopción de la Medida Cautelar de Vigilancia Especial, como fue el margen de solvencia negativo que presentó en los trimestres de marzo y septiembre de 2011
Así las cosas, basta lo expuesto para concluir que no existen motivos para reponer la decisión tomada mediante la Resolución número 140 del 30 de enero de 2012, teniendo en cuenta que esta Superintendencia busca, a través de la medida de Vigilancia Especial, es que la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud EPSI subsane las dificultades presentadas en el margen de solvencia.
Por otro lado, obsérvese que los honorarios fijados al Contralor designado de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud EPSI, se determinaron con base en la información que la misma entidad remitió a esta Superintendencia Nacional de Salud, motivo por el cual no le asiste razón al recurrente.
En mérito de lo expuesto este Despacho,
RESUELVE:
Artículo 1°.
No reponer la Resolución número140 del 30 de enero de 2012 por medio de la cual se adoptó una Medida Cautelar Preventiva de Vigilancia Especial, por el término de seis (6) meses prorrogables, a la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud Entidad Promotora de Salud Indígena EPSI-EPSS, identificada con el NIT 809.008.362-2 representada legalmente por el doctor José René Ducuara Ducuara, o quien haga sus veces, con domicilio en la carrera 8 A N° 17-22 Barrio Interlaken de la ciudad de Ibagué-Tolima, consistente en la remoción del Revisor Fiscal de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud Entidad Promotora de Salud Indígena EPSI-EPSS, en la designación de contralor de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud Entidad Promotora de Salud Indígena EPSI-EPSS, y en la presentación y cumplimiento de un Plan de Acción por parte de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud Entidad Promotora de Salud Indígena EPSI-EPSS, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.Artículo 2°.
Reconocer personería jurídica al doctor Nelson Uriel Romero Bossa, identificado con cédula de ciudadanía número 79130878 y portador de la Tarjeta Profesional número 61346 del Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con el poder conferido obrante a Folio 97.Artículo 2°.
Notificar personalmente el contenido de la presente resolución, al doctor Nelson Uriel Romero Bossa, identificado con cédula de ciudadanía número 79130878 y portador de la Tarjeta Profesional número 61346 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado judicial de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud Entidad Promotora de Salud Indígena EPSI-EPSS o a quien haga sus veces, o a quien se designe para tal fin, para lo cual se enviará citación a la Carrera 2b N° 1-53 de la ciudad de Ibagué-Tolima, o al sitio que se indique para el efecto.Parágrafo. Si no pudiere hacerse la notificación personal, esta deberá surtirse por edicto de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.
Artículo 3°.
Comunicar el contenido de la presente resolución al doctor Luis Alfredo Caicedo Ancines, representante legal de la firma Baker Tilly Colombia Ltda., o a quien haga sus veces o a quien se designe para tal fin, en la Calle 90 N° 11 A 41, pisos 5 y 6 de la ciudad de Bogotá, D. C., o al sitio que se indique para tal fin y/o al correo electrónico: notificaciones@bakertillycolombia.com como Contralor de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud Entidad Promotora de Salud Indígena EPSI-EPSS.Artículo 4°.
Comunicar la presente resolución, al Ministerio de Salud y de Protección Social, a la Comisión de Regulación en Salud, a la Cuenta de Alto Costo, al Administrador Fiduciario del Fosyga "Consorcio SAYP", a las Entidades Territoriales en donde Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado Pijaosalud Entidad Promotora de Salud Indígena EPSI-EPSS, tenga cobertura geográfica y poblacional, esto es: Caldas, Cundinamarca, Meta, Risaralda y Tolima.Artículo 5°.
Publicar el contenido de la presente resolución en el Diario Oficial.Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra ella no procede recurso alguno.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de agosto de 2012.
La Superintendente Nacional de Salud (e),
Mery Concepción Bolívar Vargas.
(C. F.).